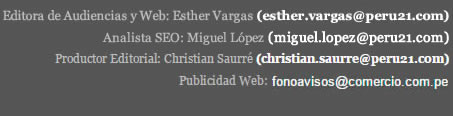Desconcertada por el hecho insólito de que la empleada doméstica osara sentarse a la mesa con “los patrones”, la más cucuchi de las invitadas al almuerzo campestre del amigo pintor no encontró mejor remedio para calmar la angustia que tamaña excentricidad le producía que pasarse la tarde entera dándole órdenes sin cesar, (“señora, páseme la ensalada”, “sírvame un poco más de vinito”, “¿me alcanza una servilleta?”), como si quisiera que el resto de comensales no se diera cuenta o, por lo menos, supiera disculpar semejante barbaridad. La costumbrista escena en cuestión me mantuvo tan entretenido que, por no perderme ni un solo detalle, pronto perdí por completo el hilo de la conversación, seguramente electoral, de aquella plácida tarde de Pachacamac. La anécdota clasista trajo a mi memoria los rostros –nítidos algunos, difuminados otros– de las muchas empleadas que trabajaron en mi clasemediero hogar y que fueron desfilando por mi mente, dispuestas a llenar las páginas de un álbum casi, casi familiar. Entre las más antiguas que recuerdo, se me aparecen tres que parecen levantar la mano, como voluntarias: Apolinaria, Yolanda y Olimpia. O, mejor dicho: Poli, Yoli y Oli. Más práctico. Nadie estaba para aprenderse nombre más largos. Ni mucho menos, apellidos. En ciertas casas, incluso, usaban el mismo nombre para todas las que hubiera y asunto arreglado.
Recuerdo que siempre me extrañó que me llamaran “niño Beto” o “joven Beto” y que nunca, por nada del mundo, me tutearan. Me avergüenza evocar sus cuartitos en la azotea, siempre diminutos, como ermitas de Santa Rosa, sin ventanas, diseñados por arquitectos convencidos –hasta el día de hoy– de que una trabajadora del hogar necesita, para vivir, menos espacio del que necesita toda tu ropa en el walk-in closet. Sus baños inhóspitos, de muros apenas tarrajeados, con ducha sin agua caliente. Sus plegables camitas Comodoy. Ahora me parece increíble pero entonces era normal que tuvieran platos aparte y cubiertos aparte, como si fueran portadoras de alguna enfermedad infecto-contagiosa y, muchas veces, también comida aparte, preparada con insumos aparte, como si pertenecieran a alguna especie exótica que requiriera una dieta basada en menestras, trigo y locro. Vengo de un tiempo en que la discriminación era la norma y la trata de personas, una práctica socialmente aceptada y hasta prestigiosa. Las familias viajaban un fin de semana a la sierra en el auto y regresaban trayéndose –para que ayudara a tu mami en la casa– a una adolescente de quince años, (y hasta de menos), como quien se trae un pintoresco souvenir. También se estilaba que la empleada mayor iba jalándose a las hermanas, a las primas y, a veces, hasta a las hijas, cual si se tratara de una dinastía predestinada a trabajar toda su vida al servicio de “los señores”.
“Los señores”, por supuesto, se sentían con derecho a todo. Derecho a uniformar, derecho a explotar, derecho a cholear, derecho de pernada: los hijos varones muy frecuentemente debutaban con lo que tenían más a la mano, o sea: la empleada, toda una tradición peruana. Con garantía de que, para que no la fueran a botar, ella nunca contaría nada. Lo ideal era, por supuesto, que no estudiaran. Los avisos en las ventanas de las casas dejaban muy en claro los requisitos extra que era menester reunir: “Se necesita muchacha. Con documentos. Sin colegio. Sin hijos.” Oli tenía 25 años y apenas estaba aprendiendo a leer pero ya tenía niños. Poli terminó la secundaria en la nocturna del Fanning y llegaba tardísimo de clases pero se levantaba antes del alba a regar los jardines, baldear las veredas y comprar el pan mientras todos seguíamos durmiendo un par de horitas más. Yoli se fue de la casa cuando salió embarazada, sin terminar sus estudios de corte y confección. Las tres usaban alpargatas de lona y mandiles a rayitas blancas y azules. Las tres tenían derecho a periquearse y vestirse como señoritas únicamente los domingos. Todo esto que describo –y que más parece parte de alguna mohosa crónica virreinal– ha cambiado, desde luego. La realidad de Lima ya no es así. Es peor. Treinta años atrás, a nadie en su sano juicio se le habría ocurrido prohibir que las trabajadoras del hogar se bañen en el mar o que bajen a la playa en pantalones. A nadie le habría pasado por la cabeza instalar, en los clubes, baños para damas y baños para empleadas, que –¿qué quieres que te diga?– no son, pues, damas, exactamente. Tampoco te pases.
Hoy, las secres son muy visibles cuando alguien de la familia se enferma, envejece –o se muere– pero deben volverse invisibles –no asomar las narices más allá de los límites de su cuarto o de la cocina- si se espera invitados, si en casa se celebra alguna fiesta en la que nadie la necesita porque habrá mozos. Hoy, las nanas deben recogerse en un moño el cabello y coronarse de cofias, disfrazarse de blancas novicias, de bellas holandesas para ser dignas de criar los preciosos hijos ajenos. Porque no solamente los cuidan, los crían mientras las regias mamás están durmiendo la siesta del Lexotán o luchando contra la implacable flacidez de sus nalgas en el spinning. Veo llegar todas las tardes esos níveos ejércitos de amas cargadas de triciclos y juguetes multicolores a la verde pradera que es el parque frente a mi edificio. Lo veo y pienso: inclusión social, las pelotas. Condenadas a una cruel servidumbre. Eso es lo que veo. Ramón Castilla nunca pasó por aquí. No sé por qué estaré escribiendo todo esto. Quizás sea porque hace unos días estuve en la casa de un candidato presidencial y, cuando toqué el timbre, me atendió un mayordomo de blanquísima chaqueta, que más que mayordomo parecía un cirujano dentista, pues todo indica que le exigen usar guantes quirúrgicos de jebe para escanciar el agua cogiendo –con servilletita de tela bordada– el vaso Cristofle de cristal de Bohemia que pesa un cuarto de kilo, vacío. Mayordomo. Tal como lo leen. Mayordomo de punta en blanco. Mientras, según cifras del Banco Mundial, el 22.7 % de la gente a la que estás listo para gobernar, sobrevive hundida en la indignidad de la pobreza. Francamente. Mejor llama al chofer y vayámonos, todos juntos, a la mierda.
Si te interesó lo que acabas de leer, recuerda que puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.






![Los personajes más recordados de Melania Urbina en el cine peruano [Fotos]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/4/3/thumb/443120.jpg)
![Esta empresa tiene gatos en sus oficinas para desestresar a sus trabajadores [FOTOS y VIDEO]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/6/6/thumb/466759.jpg)



![Atentado en Barcelona: Estas son las portadas de la tragedia [FOTOS]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/9/4/thumb/494145.jpg)
![Estos son los 8 atentados más terribles atribuidos al Estado Islámico [FOTOS]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/9/4/thumb/494176.jpg)