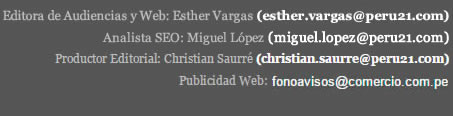Cosas que, a veces, te ocurren cuando estás lejos de casa.
No me afeité al abandonar Lima, de modo que, durante esas doce horas de hibernación inducida por el providencial alprazolam, mi barba creció entusiasta como un musgo verde mientras yacía, inmóvil y desmondongado, en mi asiento de avión. La gente podría creer que los que usamos barba lo hacemos para dejar de preocuparnos tanto por las cremas y las hojas de afeitar, pero lo cierto es que hay que andar tan pendiente de mantenerla y de que no crezca donde no debe –cuello, pómulos, orejas– que al final, termina siendo el doble de chamba. Como aún debía esperar un par de horas para abordar mi conexión a Londres y como ya había dado suficientes vueltas alrededor de los puestos de revistas, decidí hacer hora afeitándome en uno de los baños del Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Admito que fue una decisión discutible y cero glamour, pero las circunstancias prácticamente me obligaban: después de vuelos tan largos, es difícil llegar presentables a destino y no existe razón que justifique el ir por la vida llevando por delante unos mofletes mal afeitados.
Los baños públicos, además, no me son ajenos. Mejor me explico: en mis días de prófugo del mundo en ciudades ajenas me era indispensable tenerlos muy bien mapeados ante la angustiante eventualidad de una emergencia gastrointestinal.
Cualquiera que se haya quedado sin casa aunque sea poco rato, lo sabe: llegado el momento, un baño público –adecuadamente sanitizado y con papel higiénico a discreción– puede significar la diferencia entre la vida o la muerte. Solo entrar a los lavabos del aeropuerto fue constatar que mi propósito no tenía nada de extravagante pues un respetable señor, como de sesenta años, ya estaba apostado ante uno de los lavaderos haciendo lo mismo que estaba yo a punto de hacer. Su presencia propició esa automática atmósfera de complicidad que suele reinar en los vestuarios masculinos. Nos saludamos con un cortés “buenas tardes”, coloqué mis utensilios al borde del espejo y di inicio a mi ritual de rasurado con total naturalidad, cual si en verdad estuviera en el baño de mi casa: ris, ris, ris. El ruido que producía mi vecino era igual de rítmico pero un poco más áspero: ras, ras, ras. La situación no dejaba de ser un poquito insólita. Esto de ponerse a producir ruidos en los sanitarios al lado de extraños, digo. No es normal. No me había afeitado al costado de nadie desde la última vez que tuve pareja. Ris, ris, ris. Ninguno de los dos decía palabra pero, de rato en rato, nos chequeábamos de reojo, como con sospecha. Ras, ras, ras. De repente, él tomó la palabra –o, como a los reporteros dominicales les gusta decir: rompió su silencio– y dijo:
- Disculpe la molestia, señor pero, ¿podría pedirle algo? – Claro, dígame. – ¿Me prestaría usted un poco de espuma? Se me ha terminado la mía. – Seguro, aquí tiene, use toda la que quiera. – Hombre, muchas gracias. – De nada, de nada.
Fin de la conversación. La ceremonia prosiguió su curso sin complicaciones. Ris, ras. Viajeros de todos los tamaños y colores entraban y salían, presurosos, sin siquiera detenerse a mirarnos. Pero mi curiosidad por saber más de mi hermano de espuma iba en aumento: ¿de qué país sería el pasajero?, ¿se habría bajado recién de un avión, al igual que yo?, ¿acababa de llegar o estaba a punto de irse? En esas estaba cuando, de repente, volvió a hablar:
- No quiero abusar de su amabilidad pero, ¿podría pedirle algo más? – Por supuesto. – ¿Me regala un poco de after-shave? Pasa que tengo la piel muy irritable, ¿sabe?
-Con toda confianza. Siga nomás.
Mientras le alcanzaba el pomito de bálsamo hipoalergénico para piel muy sensible con extractos de menta y aloe vera no pude evitar aprovechar para observarlo con detenimiento y descubrir que se había estado rasurando con una prestobarba exhausta y el jabón líquido rosado del dispensador. Sus agónicos zapatos eran idénticos a los del cuadro de Van Gogh y el sobretodo de cuero que llevaba puesto parecía el de un legionario que regresara de la guerra.
- Como ya se habrá dado cuenta, yo no soy precisamente un turista –me dijo, casi amonestándome, dejándome claro que no había sido nada discreto –yo no estoy viajando a ninguna parte, amigo, soy de aquí, de Madrid. – Y vive en la Terminal, ¿no? – Así es, como en la película. Aquí por lo menos tengo baños limpios y calefacción. – ¿Qué le pasó? – Me quedé sin empleo, no pude seguir pagando la hipoteca y el banco me quitó mi casa. Usted no sabe lo que es eso. – Sí que lo sé. ¿Tiene familia? – También vive aquí, conmigo. Somos muchas familias en la calle. – Bancos de mierda. – Malditos. Hijos de perra. – Son iguales en todos lados. – En todos lados…Oiga, perdone pero, ¿podría pedirle una última cosa más? – Por supuesto.
- * *
Luego de meses de trámites migratorios y preparativos, esa noche llegué por fin a Londres, muy tarde, cansado de aviones y con muchísima hambre. Dejé las maletas en el hotel –un cuatro estrellas perfil bajo que estaba en un barrio de libaneses– y salí a buscar un sitio donde comer. Los únicos restoranes abiertos eran esos clásicos bares árabes con amplias terrazas en las que barbados caballeros se sientan en hilera a saborear el vapor frutado de sus pipas de agua. Sin darle mayores vueltas al asunto, me senté a una mesa y pedí la carta. El frío de la calle exigía una buena sopa caliente, así que me contenté con la única que tenían en el menú: una crema de lentejas que me fue servida dentro de un enorme macetero que lucía imposible de terminar. No estaba ni a la mitad de la tarea cuando me percaté de su presencia: al otro extremo del comedor estaba sentado, comiendo solo, El Kuwaití, un misterioso beduino de brazos largos y piel aceitunada que devoraba unas chuletas de cordero con yogurt mientras me lanzaba esporádicas miradas de odio con sus ojos negrísimos coronados por rizadas pestañas de camello. Su presencia me resultaba demasiado inquietante. No dejaba de mirar como si en cualquier momento fuera a sacar una pistola con silenciador y disparar. Me puse en modo paranoia severa. Me puse a pensar que ni siquiera tenía mi pasaporte encima.
Si me mataban sería imposible reconocer mi cadáver. No pude ni siquiera terminar mi plato. ¿Era un asesino a sueldo contratado desde Lima? ¿Quién demonios era y por qué se había cruzado en mi camino? ¿Por qué me miraba así? Pagué la cuenta y salí con paso ligero, asustado. El Kuwaití salió detrás de mí. Caminé con las piernas temblándome en medio del hielo de la madrugada.
Echando vapor por la boca. Resollando como un animal acorralado. El Kuwaití aceleraba el paso y, en los cruces peatonales, se aproximaba todavía más. Las calles a esa hora lucían desoladas, absolutamente vacías. No había a quién pedir auxilio. A media cuadra de mi hotel, supe que ya no tenía ninguna escapatoria. Pero a la mañana siguiente El Kuwaití desapareció. Se fue de mi habitación sin hacer el menor ruido.
Si te interesó lo que acabas de leer, recuerda que puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.






![Los personajes más recordados de Melania Urbina en el cine peruano [Fotos]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/4/3/thumb/443120.jpg)
![Esta empresa tiene gatos en sus oficinas para desestresar a sus trabajadores [FOTOS y VIDEO]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/6/6/thumb/466759.jpg)



![Atentado en Barcelona: Estas son las portadas de la tragedia [FOTOS]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/9/4/thumb/494145.jpg)
![Estos son los 8 atentados más terribles atribuidos al Estado Islámico [FOTOS]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/9/4/thumb/494176.jpg)