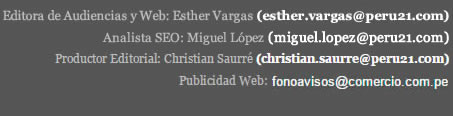http://goo.gl/jeHNR
Bajé ocho kilos en una semana cuando fui a Bogotá. No tenía tiempo para comer, trabajaba sin descanso, quemando calorías, tomando té y café. No conocía una dieta tan eficaz, la dieta del café.
Ahora los pantalones se me caen, los trajes me quedan holgados y se chorrean, la camisa ya no ajusta tanto. No estoy flaco, pero casi no tengo barriga y la papada ha bajado bastante. La gordura se me nota en esos dos puntos críticos. Nadie me dice que he bajado de peso, pero estoy orgulloso cuando me subo a la balanza y me mantengo en noventa kilos. Idealmente debería pesar ochenta y cinco, no menos.
Mi doctor de cabecera en Lima me ha dicho que soy bipolar, que tome tales y cuales pastillas. Mi doctor de cabecera en Miami me dice que no soy bipolar, que no tome esas pastillas. Por supuesto, las tomo y me hacen bien. Cuando dejo de tomarlas, me encuentro llorando sin aparente razón, o con muchas razones que prefiero olvidar. La vida es muy corta para llorar.
El problema con las pastillas es que no se consiguen tan fácilmente en Miami como en Lima. Por eso me las compran en Lima y me las mandan por correo. A veces llegan, a veces no llegan. Si la situación es extrema, me encuentro en Panamá con un asistente que lleva las pastillas en sobres a mi nombre por si el aduanero se las confisca. Uno se siente bien, se siente como Walter White haciendo lo que tiene que hacer. Hay gente que habla y habla y no hace nada. Yo prefiero hablar menos y conseguir las pastillas como sea necesario, sin molestar a nadie o únicamente a mis asistentes. Mis asistentes saben que soy drogadicto, qué más da. Lo saben también mis invitados al programa, que a veces me llevan un porro o dos en una cajita roja y me dicen para el fin de semana. Estupendo, es la fama que tengo, no reniego de ella. Pero llega el fin de semana y no fumo nada porque no me sobra el aire para malgastarlo de esa manera. Además, ya las pastillas afectan la memoria, no quiero afectarla más.
No sé si vale la pena recordarlo todo. Lo mejor es olvidarlo todo o casi todo. Eso me dijo una de mis hijas, que ha olvidado casi todo lo que le recordaba a mí y así está más tranquila, borrando de su disco duro la memoria conmigo. La entiendo, es lo mejor para ella, quizá sea lo mejor para mí. No todo se puede borrar, sin embargo. Yo no puedo mirar atrás, me da vértigo. Prefiero mirar adelante y seguir andando sin parar, con una alegría pueril de estar vivos todavía. Es mejor así, mirar atrás te carga de rencores, reproches y entredichos con el azar.
Andar, caminar, caminar deprisa a medianoche es también una dieta eficaz. Después del programa camino una hora con una linterna que me previene de pisar sapos, ratas o culebras que abundan en la isla y se mueven sigilosamente entre la hierba y los matorrales. Nadie me detiene, salvo en ocasiones la policía, y enseguida me reconocen y me saludan y me dejan tranquilo, saben que soy el loco peruano y me aceptan como soy. No saben adónde voy tan rápido, con paso tan seguro, solo saben que salgo a caminar cuando nadie más sale, cuando solo los gatos del barrio caminan como deslizándose y a veces se me acercan para sobarse con mis pantalones y mis zapatos. Yo los dejo, en general dejo que cualquiera que quiera sobarse conmigo lo haga si eso le procura un breve instante de bienestar. El loco peruano no duerme, o duerme cuando los otros saltan de la cama a llevar a sus hijos al colegio. El loco peruano desayuna a las tres de la tarde en el café de los venezolanos un café cortado con leche de almendras y nada más porque está a dieta y quiere morir flaco, con ochenta y cinco kilos, no más.
A veces me reconocen, pero ya no hay peruanos en la isla, son cubanos, venezolanos, españoles, quizá colombianos de paso. Los peruanos, que eran multitud en los ochenta, cuando mis tíos tenían apartamentos en la isla y el que ahora es un banco era una discoteca donde me encontraba con los coqueros, se han ido marchando, supongo que de regreso al Perú o camino al cielo. Quedan poquísimos en la isla, por ejemplo el dentista que ya no me atiende y la señora que hace unos dulces exquisitos, dulces que no puedo comer porque engordan demasiado. Cuando me preguntan por qué vivo hace veinte años en la isla, digo la verdad, porque aquí me siento más libre y me molestan menos y puedo escribir irresponsablemente sin atenerme a las consecuencias de lo que escriba. Y también porque estar lejos de la familia da una cierta calma y permite un ejercicio más pleno y cabal de la libertad.
Cuando me preguntan si volveré, digo la verdad, no creo que vuelva, creo que aquí me quedaré hasta el final. Me preguntan por qué y digo la verdad, porque aquí mi hija menor es feliz, tiene su mundo, sus amigos y amigas, el parque, la cafetería donde toma jugo y medialunas, sus nanas que la adoran, aquí nació y aquí no se meten mucho con ella; si aquí estamos bien, por qué habríamos de irnos a otra parte. Y porque aquí me quieren; en el canal de televisión, me miman, me consienten todo, me tratan con un respeto que allá es más arduo encontrar, allá tienes que ser un intrigante, un conspirador, un apandillado o un adulón para que los jefes no te bajen la guillotina y te dejen sin trabajo, como tantas veces me ha ocurrido por airear los vicios y pecadillos privados de los poderosos tan frecuentemente impresentables. Aquí me quedo, aquí hemos echado raíces y esas otras ciudades en las que viví quedan ahora más lejos y se difuminan en unos recuerdos borrosos, impregnados de polvo y tristeza.
Mi médico de cabecera en esta ciudad, que es cubano y me quiere como un padre a su hijo, me dice que, si me cuido, puedo vivir cincuenta años más, hasta los cien. Tampoco puedo cuidarme tanto, no hay que exagerar. Me parece que conviene morir a la edad que murió mi padre o el tío Bobby, a los setenta, poco más, poco menos. Después de los ochenta, uno se convierte en un estorbo, un lastre, un peso muerto, y ni tus hijas te quieren ver porque hueles mal y eres un inútil y no te acuerdas de nada. Firmo veinte años más. Nada de operarse la cara, nada de pintarse el pelo, nada de volverse un gordo fofo, hay que envejecer con la elegancia de los que se mantienen erguidos, caminando deprisa. El problema no es cómo llegar a ninguna parte, sino recordar el camino de regreso a casa. Mi casa, mi familia, están aquí, no allá, aunque allá también tengo casa y familia, pero ahora más lejana, menos dependiente de mí.
Será lo que tenga que ser. Seguiré escribiendo mientras tenga memoria y sepa quién soy y quién no puedo ser, lo siento por mi familia más numerosa, que preferiría que no escribiese más. No he podido ser el hombre que mi madre hubiera querido, no he podido ser congresista, alcalde, ministro o candidato a nada; me he postulado a concursos literarios que no he ganado y a estas alturas solo me presento a los premios que me dan en privado cuando me besan, todo lo demás es una ilusión o un malentendido.
Si te interesó lo que acabas de leer, recuerda que puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.






![Los personajes más recordados de Melania Urbina en el cine peruano [Fotos]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/4/3/thumb/443120.jpg)
![Esta empresa tiene gatos en sus oficinas para desestresar a sus trabajadores [FOTOS y VIDEO]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/6/6/thumb/466759.jpg)



![Atentado en Barcelona: Estas son las portadas de la tragedia [FOTOS]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/9/4/thumb/494145.jpg)
![Estos son los 8 atentados más terribles atribuidos al Estado Islámico [FOTOS]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/9/4/thumb/494176.jpg)