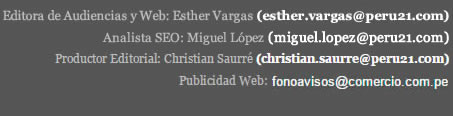Depositamos nuestra confianza en la escuela que educa a nuestros hijos, en el banco que maneja nuestro dinero, en el chofer del Metropolitano que nos conduce a casa. La confianza no es una simple palabra bonita; es un requisito fundamental para la convivencia. Para la vida en sociedad.
Por eso, resulta preocupante constatar que uno de los rasgos que han marcado la gestión del presidente Ollanta Humala es justamente la permanente desconfianza, la paranoia, el delirio de persecución. Y el origen de este mal que está terminando por desestabilizar el país no lo tienen las intrigas ajenas o las garras siempre listas de los adversarios para arañar el poder. Algo de eso hay, pero, en el caso de la pareja Humala-Heredia, la desconfianza es la consecuencia directa de haberse ido desprendiendo del entorno con el cual llegó al poder. Con el grupo de gente con el que plantearon un proyecto país que, viable o no, era la propuesta que los sostenía.
Cuando Ollanta Humala cambió La Gran Transformación por la hoja de ruta, se fueron quedando en el camino sus mejores operadores políticos: la izquierda dura y peleadora de Javier Diez Canseco y Carlos Tapia. Luego, cuando decidió gobernar atrincherado en Palacio escondido tras las ideas de su mujer, lo fueron abandonando los nacionalistas de siempre como Marisol Espinoza o Sergio Tejada. Después se marcharon los congresistas de provincias hartos de que no se les hiciera ningún caso.
Y lo que nos ha quedado ahora es un gobernante que sufre de delirios de persecución. Que cree que lo van a vacar porque su mujer compra chocolates caros en Nueva York. Que es incapaz de confiar en nadie. Y lo que es peor, que es incapaz de infundir el mínimo de confianza que se necesita para solicitar facultades, tender puentes, hacer reforma. En una palabra, gobernar.
Si te interesó lo que acabas de leer, recuerda que puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.






![Los personajes más recordados de Melania Urbina en el cine peruano [Fotos]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/4/3/thumb/443120.jpg)
![Esta empresa tiene gatos en sus oficinas para desestresar a sus trabajadores [FOTOS y VIDEO]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/6/6/thumb/466759.jpg)



![Atentado en Barcelona: Estas son las portadas de la tragedia [FOTOS]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/9/4/thumb/494145.jpg)
![Estos son los 8 atentados más terribles atribuidos al Estado Islámico [FOTOS]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/9/4/thumb/494176.jpg)