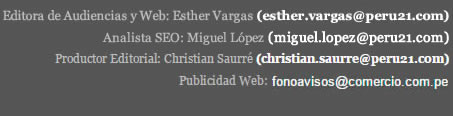Escritor
La apertura de la Casa Museo Marina Núñez del Prado, en el corazón del bosque El Olivar, en San Isidro, ofrece la rara oportunidad de admirar la obra de una artista en el mismo lugar donde fue concebida y ejecutada. Allí vivió y trabajó, durante los últimos veintidós años de su vida, la escultora boliviana, quien, a su muerte en 1995, tuvo la generosidad de legar a nuestra ciudad su morada y taller, incluyendo una valiosísima colección de sus trabajos. Como se sabe, Marina Núñez del Prado está considerada como la mayor representante de la escultura latinoamericana en las décadas del cuarenta y cincuenta. Nacida en 1908, su itinerario vital y creativo la llevó desde La Paz hasta los más importantes museos y galerías de Nueva York y París, donde su exposición en el Petit Palais, en 1953, fue celebrada por el mismísimo Picasso.
Luego de una larga estancia en el extranjero, Marina decidió fijar su residencia en Lima, en 1972. Al año siguiente, adquirió la vieja casa de estilo neocolonial que había hecho construir el ingeniero Luis Alayza y Paz Soldán en 1926, una de las primeras edificaciones que se levantaron en El Olivar. El Perú le proporcionaba los materiales que requería para su labor: granito, basalto, ónix, alabastro, madera. Además, estaba casada con el periodista peruano Jorge Falcón, a quien había conocido por intermedio de su hermano César (escritor y político, amigo de Mariátegui y Vallejo, que cumplió un rol destacado en la defensa de Madrid durante la guerra civil española). Aunque Marina partió de la tradición andina, estuvo imbuida de un espíritu moderno. En ese sentido, el curador de la Casa Museo, Gustavo Buntinx, ha acertado al mostrar la sutilísima evolución que va desde el registro figurativo hasta una velada abstracción, como asoma en su pieza de granito Toro (1967), “obra maestra de la síntesis plástica”. Marina poseía un extraño don que le permitía apoderarse del alma de la piedra y lograr que sus esculturas irradiasen una fuerza y sensualidad desusadas. Hacía casi veinte años que no volvía a esa casa, donde había pasado momentos muy agradables. Marina, tal como acostumbraban las damas en otros tiempos, tenía su día de recibo, que era los sábados. Es decir, si a alguien se le antojaba verla, podía llegar sin previo aviso y era bienvenido. Con su natural sencillez, la anfitriona solía convidar té y bocadillos, mientras que su marido, si uno prefería algo más reconfortante, se apresuraba a ofrecerte una selecta variedad de piscos “acoñacados”, macerados de su invención. La primera vez que entré en esa casa sentí que cruzaba el umbral de la maravilla.
Si te interesó lo que acabas de leer, recuerda que puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.






![Los personajes más recordados de Melania Urbina en el cine peruano [Fotos]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/4/3/thumb/443120.jpg)
![Esta empresa tiene gatos en sus oficinas para desestresar a sus trabajadores [FOTOS y VIDEO]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/6/6/thumb/466759.jpg)



![Atentado en Barcelona: Estas son las portadas de la tragedia [FOTOS]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/9/4/thumb/494145.jpg)
![Estos son los 8 atentados más terribles atribuidos al Estado Islámico [FOTOS]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/9/4/thumb/494176.jpg)