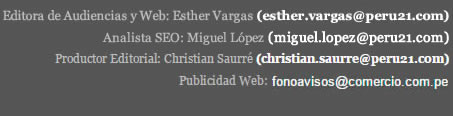Columna José Carlos Yrigoyen
Una eficiente y elegante máquina trituradora de hombres, de destinos, incluso de países enteros. Una máquina que no solo devora lo que se propone, sino que lo hace de la manera más violenta e irónica posible. Así se puede definir, en apenas un par de líneas, la obra de Antonio Ortuño (Jalisco, 1975), quien a lo largo de diez libros, entre novelas y conjuntos de relatos, ha diseccionado la historia de su país y su convulso presente de distintas formas. Lo ha hecho desde la metáfora, como sucede en La señora Rojo, desde el prisma de lo colectivo, como es el caso de Méjico o La fila india, o desde las entrañas de individuos desconcertados que necesitan ejercer la furia para liberarse, como acontece en su divertida Recursos humanos. El inusual poder imaginativo de Ortuño y el lenguaje preciso y vigoroso que, libro a libro, ha afianzado lo convierten, sin duda, en uno de los escritores más importantes y versátiles de su generación.
Si Otra vida para Doris Kaplan (2009), la primera novela de Alina Gadea, era la historia de una mujer que en medio de un país hostil y convulsionado decidía y lograba su liberación del represivo ambiente familiar y de las convenciones sociales que le impedían afianzarse como mujer en todos los sentidos, Destierro, su último libro, toma el camino contrario. En sus páginas, la protagonista se desenvuelve en un entorno satisfecho e indiferente y constata cómo todo lo que consiguió construir a lo largo de su vida –su familia, su matrimonio y su seguridad en el futuro– se desmorona sin que nada pueda hacer para evitarlo.
En 1972, un estudiante de Economía de veintiún años llamado Enrique Verástegui publicó En los extramuros del mundo, libro que sorprendió a los críticos literarios de la época y se convirtió en ineludible referente para las siguientes generaciones de poetas peruanos. Los textos que lo integraban eran sorprendentemente maduros y cristalizaban con mucho acierto el discurso contestatario de una voz perdida en la oscuridad y la violencia de una urbe monstruosa. Elaborado con una bien dosificada influencia beatnik, En los extramuros… es un notable hito dentro de la corriente callejera, popular y rebelde que caracterizó la obra de los airados jóvenes surgidos a comienzos de los setenta.
En sus tres libros anteriores, Katya Adaui (Lima, 1977) ya nos había demostrado un notable trabajo con el lenguaje y solvencia para plasmar atmósferas ambiguas, personajes emocionalmente quebrados y situaciones cuyo significado podía adquirir múltiples y ricas lecturas. Es cierto que a su breve novela Nunca sabré lo que entiendo podía achacársele ciertos tropezones narrativos por su excesiva fragmentariedad, pero este problema resultaba atenuado por la precisa y punzante prosa con la que estaba elaborada. Ya sabíamos que estábamos ante una de las escritoras más talentosas de su generación; su último libro de cuentos, Aquí hay icebergs, no solo refrenda esta impresión, sino que significa un claro paso adelante que la define como una escritora madura y dueña de una profunda comprensión de la naturaleza humana y de la sinuosa, desgarradora oscuridad que inevitablemente la acompaña.
La semana pasada reseñé un interesante ensayo de Diego Trelles Paz que propugna la posibilidad de un policial alternativo latinoamericano. Por pura coincidencia, esta vez me toca comentar una novedad que podría servir como ejemplo para la tesis que Trelles propone. Me refiero a Secta Pancho Fierro, de Miguel Sánchez Flores (La Plata, 1979), que el año pasado obtuvo el Premio de Novela Breve de la Cámara Peruana del Libro.
El polémico escritor Diego Trelles Paz (Lima, 1977) regresa este año por partida doble. Por un lado, acaba de publicar su tercera novela, La procesión infinita, finalista en la última edición del Premio Herralde. Un poco antes de eso se hizo acreedor del Copé de Oro en la categoría de ensayo por el libro que comentaré en esta oportunidad: Detectives perdidos en la ciudad oscura.
Los juegos verdaderos, primera y única novela publicada por Edmundo de los Ríos (Arequipa, 1944-Lima, 2008), es uno de esos libros peruanos que con el paso de las décadas han adquirido un carácter tan secreto como mítico. Aunque había sido reeditado hasta en tres ocasiones, la última vez que se reimprimió fue hace más de treinta años, por lo que conseguir un ejemplar no era tarea fácil. Algo parecido sucedió con Los hijos del orden, de Urteaga Cabrera, que cuando se volvió a publicar luego de varios lustros significó una leve decepción: era interesante y febril, pero no estaba de ningún modo a la altura de su trajinada leyenda.
A uno puede disgustarle la obra de un determinado autor. Eso es legítimo. Lo que no me parece recomendable es sostener esa animadversión en prejuicios absurdos y cuestiones extraliterarias. Eso ha sucedido con Alberto Olmos, quien impugna los libros de Karl Ove Knausgard (Oslo, 1968) en un artículo argumentativamente deplorable que ha sido muy rebotado por Internet en los últimos días. Las objeciones que Olmos esgrime darían risa si no provocaran también mucha lástima: se critica al noruego por cosas tan disparatadas como ser un autor cuyos lectores admiran aunque, según él, solo lean con esfuerzo veinte páginas de sus extensos libros; que Knausgard le recuerda a las señoras que van a los talleres literarios para aburrir a sus contertulios con largos relatos sobre sus soporíferas vidas; que sus libros “no tienen frases memorables” y otros desatinos así de gruesos. Lo llamativo no es que alguien pueda desbarrar con tanto entusiasmo, sino que existan personas inteligentes que celebren estos gazapos sin cuestionarse siquiera.
Después de dos poemarios bastante flojos –_Teoría de los cambios_ y Tratado sobre la yerbaluisa_– Enrique Verástegui ha regresado con su libro más logrado desde _Teorema del Yu, de 2004. Diario de viaje: Arequipa es un breve volumen híbrido donde poesía y bitácora se engarzan con habilidad e inteligencia, dejando así de lado –por fin– los inanes exhibicionismos y la retórica seudocientífica a los que ya nos tenía acostumbrados.
La obra de Raúl Tola (Lima, 1975) va de menos a más. Su última novela, La noche sin ventanas, también.
Hace un par de años reseñé Bajo la sombra, primera novela de Jack Martínez (La Oroya, 1983). Narración acerca de una paternidad frustrada, poseía algunos aciertos parciales que contrastaban con una subtrama que muy poco favor le hacía al libro en conjunto: innecesaria, alambicada, demasiado postiza. Pero había una historia principal rescatable, algunos personajes bien trabajados, ciertos pasajes bastante bien escritos. Como debut cumplía la prueba; cuando la leí me dejó con ganas de saber cómo el autor se iba a batir en el siguiente turno.
Siempre resulta refrescante encontrar, entre tantos libros de cuentos correctos, bien escritos, cuidadosamente peinados y engominados, a un autor que está más preocupado por dar voz a los sórdidos e impronunciables fantasmas que lo acosan que por cumplir puntillosamente las instrucciones de los manuales literarios. Este es el caso de Una calma aparente, que acaba de publicar Christian Solano (Lima, 1976). No es un libro redondo, ni siquiera uno que exhiba constante regularidad en los textos que lo conforman; pero sí tiene, dentro de sus zonas erróneas y los jirones que le cuelgan aquí y allá, una materia oscura, escabrosa y punzante que incomoda y sobresalta al lector en no pocas de sus páginas.
Recuerdo que en 1998 apareció la primera novela de una autora casi desconocida en el ambiente literario, que apenas había publicado años antes un breve poemario cuando estaba a punto de migrar a París. El nombre de la autora era Grecia Cáceres (Lima, 1968) y la novela se titulaba La espera posible, una muy lograda narración acerca del destino de dos mujeres provenientes de la sierra peruana que se debaten entre la convulsión social de principios del siglo XX.
No somos nosotros es el último libro de Ricardo Sumalavia (Lima, 1968), autor de cuentos, microrrelatos y novelas que comenzó a publicar a inicios de los años noventa y ha desarrollado buena parte de su obra en el presente siglo. Si algo destaca en los títulos que ha publicado es un más que estimable trabajo con el lenguaje, plasmado en ocasiones con una elegancia poco común entre los escritores peruanos de nuestros días.
Entre los libros más memorables publicados en los últimos diez años se encuentra, sin lugar a dudas ni murmuraciones, HHhH (2011), magistral debut de Laurent Binet (París, 1972). Aclamada por la crítica y los lectores a nivel mundial, se trata de una novela histórica que no solo tiene el mérito de cuestionar, quebrar y reformular con pericia los cánones del género, sino que echa mano de una historia mil veces contada antes –la del exitoso atentado contra Reinhard Heydrich, Protector de Bohemia y Moravia durante el régimen nazi– y nos la devuelve fresca, original y rematada con un clímax narrativo extraordinario, difícil de igualar.
La vida es generosa. Uno puede salir sin segundas intenciones a pasear en la noche, toparse sin pretenderlo con la recomendable librería Inestable de Porta y salir con dos libros precisos para escribir la columna de esta semana.
La necesidad de rescatar y explorar la memoria histórica de España se ha convertido en los últimos años en una polémica tarea nacional. Desde lo literario, su mayor exponente es Javier Cercas (1962). Así lo demuestran su notable Soldados de Salamina (2001), novela que se centra en las peripecias de un intelectual del franquismo cuya vida fue salvada en circunstancias confusas por un soldado del bando republicano; la excelente Anatomía de un instante (2009), libro en el que se explora la transición a la democracia sin indulgencias ni mitificaciones; y sobre todo esa obra maestra que es El impostor (2014), acercamiento a Enric Marco, un farsante que se hizo pasar como prisionero republicano en un campo de concentración alemán y que llevó su infame mentira hasta las últimas consecuencias.
Hace unos años, en el 2005 para ser precisos, Juan Marsé renunció al jurado del Premio Planeta alegando que estaba “un poco harto de novelas insustanciales con premio o sin premio que ocupan tanto espacio mediático en perjuicio de otras con empeños más honestos y ambiciosos, pero que apenas les dejan espacio para respirar (…) pero en cualquier caso yo me niego a dar gato por liebre, ya sea como miembro del jurado en un concurso literario o como simple ciudadano al que le piden una opinión sobre un libro”. Como se imaginarán, la dureza de sus declaraciones provocó un fuerte debate en el que se defendía y atacaba con igual ímpetu al autor de Si te dicen que caí, empañando la ceremonia de dicha edición. Lamentablemente, los organizadores del premio no aprendieron nada de la experiencia y año tras año, con alguna honrosa excepción, siguen galardonando libros, por decirlo suavemente, de más que dudosa calidad.
Se acumulan en mi mesa poemarios que han salido a la luz en los últimos meses y esta vez me animo a comentar un par de ellos de los que algún provecho, por distintas razones, se puede extraer. El joven profesor de Antropología Social Mario Sánchez Dávila (Lima, 1988) inaugura este año lírico con su primer libro, El monstruo que pedía amor a gritos desde el centro del universo, publicado pocas semanas atrás. El libro me produce verdaderos sentimientos encontrados. Pero mejor vamos por partes.
Uno se propone leer un libro con el objeto de reseñarlo, y al abrir sus páginas, de pronto, se encuentra con la violencia, con el abuso, con cuerpos ensangrentados y carbonizados, con el horror estallándole en la cara. Uno se dispone, como todas las semanas, a sopesar méritos formales y de fondo, pero esta vez no puede: es imposible no dejarse arrastrar por el ominoso vértigo de los testimonios sobre mujeres jóvenes remando contra la adversidad, que están a punto de realizarse como personas y de pronto son segadas de esta vida por los celos, por la inseguridad, por la locura de hombres que han sido criados con el convencimiento de que el amor es la posesión del otro, la cosificación de quien se les entrega, la salvaje eliminación de quien ya no quiere seguir con nosotros.
Buenos y hasta excelentes libros de cuentos han aparecido en los últimos años entre nosotros. Puedo mencionar dos que me parecen especialmente logrados: Todo termina esta noche (2015) de Johann Page y El fuego de las multitudes (2016) de Alexis Iparraguirre. Hace unos meses, Miguel Sánchez Flores (La Plata, 1979) publicó una colección de relatos, Ciudades vencidas, que si bien no alcanza la excelencia de los títulos mencionados, tiene más méritos y bastante más interés que el promedio de narraciones breves que encuentro habitualmente en las librerías y presentaciones de nuestro a veces desconcertante circuito cultural.
Hoy me toca comentar dos libros de poesía que se resisten a ingresar a mis estantes sin que antes les dedique unas líneas.
Hace unos años, cuando trabajaba como profesor de segundo de secundaria, se me ocurrió incluir Monólogo desde las tinieblas (1975) de Antonio Gálvez Ronceros (Chincha, 1932) entre los títulos del Plan Lector del grado. Lo hice no sin reservas, pensando en la resistencia que algunos millennials a veces demuestran frente a algunos clásicos de la literatura peruana. Cuando una mañana nos tocó leerlo en clase, tuve que desechar mis dudas y rendirme ante la evidencia: mis alumnos no solo consumieron los relatos con interés, sino que varios de ellos, con sincero entusiasmo, se sumergieron, divertidos y sorprendidos, en ese mundo antiguo repleto de personajes marginales y alegres que, a punta de ingenio y trabajo duro, sobrevivían día a día a las sevicias de sus patrones y las indómitas fuerzas de la naturaleza.
La trama pudo ser extraída de una de esas baratas novelitas eróticas, de portadas lúbricas y estridentes, que se vendían en los Estados Unidos entre los años cincuenta y setenta: un hombre cuarentón, ex marino, voyeur inveterado, compra un motel para satisfacer sus bajos instintos e instala una plataforma en los ductos de ventilación con el objetivo de poder espiar a sus clientes sin ser detectado. Durante casi veinte años anotó todo lo que observaba y completó un diario repleto de historias, comentarios y hasta estadísticas sobre los cambios de costumbres de los huéspedes, año por año.
A la poesía peruana se le puede acusar de cualquier cosa –crisis, inmovilidad, conformismo– menos de esterilidad y falta de entusiasmo. Cada semana aparece en los estantes de las librerías un nuevo poemario, usualmente de un autor joven y debutante; lo normal, lamentablemente, es que sus propuestas caigan en el vacío por diversas circunstancias que no toca enumerar. En los últimos meses del 2016 llegaron a mi mesa libros que me fue imposible comentar por cuestiones de tiempo y espacio. Hoy quisiera abordar dos de ellos. El primero es Apostrophe de Gino Roldán (Trujillo, 1983), quien a principios de la década pasada integraba el grupo El Club de la Serpiente, uno de esos numerosos colectivos que por entonces brotaron desprovistos de todo afán que no fuera publicar sus trabajos en un volumen conjunto. En el caso de Roldán, el paso de los años ha sido beneficioso. Se ha sacudido de las ingenuidades, indecisiones e impericia de sus primeros poemas y nos presenta un libro bastante solvente en el aspecto formal y que está a la altura de las motivaciones temáticas que se impone.
Lucia Berlin (1936-2004) tomó el material literario más valioso con el que contaba, su propia autobiografía, y la convirtió en un diverso y a la vez compacto conjunto de cuentos intensos, eléctricos, que rezuman las contradicciones y las pequeñas tragedias cotidianas de la vida por todas sus grietas y rendijas. Lucia Berlin es un verdadero problema para quienes agitan a favor y en contra etiquetas como la de la autoficción. Como sucede con todas las etiquetas empobrece, achata y resulta rotundamente insatisfactoria para entender a una autora que aparentemente cumple con todos los requisitos para ser calificada dentro de sus predios. Berlin, con su escritura trepidante, sus personajes desolados y ordinarios, convulsos y siempre secretamente heridos, sus escenarios tan rutinarios como bellos, trasciende esas clasificaciones fáciles. Porque su obra, antologada en el excelente Manual para mujeres de la limpieza es profundamente original, caleidoscópica como su agitada vida, matizada por una ironía y una frontalidad airada que desentraña comportamientos y circunstancias con el cálido y a la vez terrible escalpelo de la verdad.
Que esta publicación no haya aparecido en el recuento del año pasado es una injusticia. Y me he decidido a repararla porque Búmm!, proyecto a cargo de Alfredo Villar, no solo es un libro acertadamente concebido y documentado, sino que tiene el mérito –enorme en este amnésico país– de rescatar un rastro de nuestra historia cultural al que no se le ha dado hasta ahora la importancia que merece: el que dejó una generación de talentosos humoristas gráficos surgidos en los años de plomo de la segunda fase de la dictadura militar y que desarrollaron un trabajo de gran calidad y de fuerte crítica al poder político y económico durante las décadas siguientes.


![José Carlos Yrigoyen: Ortuño, mentir para salvarse [OPINIÓN]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/9/2/thumb/tag/492045.jpg)
![José Carlos Yrigoyen: Señora de nadie [OPINIÓN]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/9/0/thumb/tag/490024.jpg)

![José Carlos Yrigoyen: Adaui: familias en el frío [OPINIÓN]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/8/5/thumb/tag/485551.jpg)
![José Carlos Yrigoyen: Fontana y sus mujeres [Opinión]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/8/3/thumb/tag/483388.jpg)
![José Carlos Yrigoyen: Trelles, detrás del crimen [Opinión]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/8/1/thumb/tag/481300.jpg)
![José Carlos Yrigoyen: Cerca de la revolución [Opinión]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/7/9/thumb/tag/479118.jpg)
![José Carlos Yrigoyen: En defensa de Karl Ove Knausgard [Opinión]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/7/6/thumb/tag/476734.jpg)
![José Carlos Yrigoyen: Dos maneras de envejecer [Opinión]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/7/2/thumb/tag/472326.jpg)




![José Carlos Yrigoyen: Un forastero extraviado [Opinión]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/5/8/thumb/tag/458422.jpg)
![José Carlos Yrigoyen: El regreso de Binet [Opinión]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/5/6/thumb/tag/456425.jpg)
![José Carlos Yrigoyen: Canciones de desamor y salamandras [Opinión]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/5/4/thumb/tag/454193.jpg)
![José Carlos Yrigoyen: La guerra que no acaba nunca [Opinión]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/5/1/thumb/tag/451805.jpg)
![José Carlos Yrigoyen: Novela negra con bromato [Opinión]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/4/9/thumb/tag/449383.jpg)
![José Carlos Yrigoyen: Otros diarios de poeta [Opinión]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/4/7/thumb/tag/447207.jpg)
![José Carlos Yrigoyen: Han matado a una mujer [Opinión]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/4/4/thumb/tag/444789.jpg)
![José Carlos Yrigoyen: Historias de hombres vencidos [Opinión]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/4/0/thumb/tag/440919.jpg)
![José Carlos Yrigoyen: Confesiones en la paz, fragmentos de la guerra [Opinión]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/3/9/thumb/tag/439050.jpg)
![Un señor llamado Gálvez Ronceros, por José Carlos Yrigoyen [Opinión]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/3/7/thumb/tag/437124.jpg)
![En nombre del mirón, por José Carlos Yrigoyen [Opinión]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/3/5/thumb/tag/435300.jpg)
![Dos poetas para el verano, por José Carlos Yrigoyen [Opinión]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/3/3/thumb/tag/433466.jpg)
![Columna Vertebral: Lucia Berlin: Como la vida misma [Opinión]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/3/1/thumb/tag/431760.jpg)


![Los personajes más recordados de Melania Urbina en el cine peruano [Fotos]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/4/3/thumb/443120.jpg)
![Esta empresa tiene gatos en sus oficinas para desestresar a sus trabajadores [FOTOS y VIDEO]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/6/6/thumb/466759.jpg)



![Atentado en Barcelona: Estas son las portadas de la tragedia [FOTOS]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/9/4/thumb/494145.jpg)
![Estos son los 8 atentados más terribles atribuidos al Estado Islámico [FOTOS]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/9/4/thumb/494176.jpg)