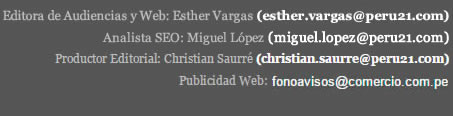Columna Christian Saurré
Aunque nacimos desnudos, ese estado, el de desnudez, provoca pánico en muchos de nosotros. La vergüenza y nuestros cuerpos, en muchos casos, son inseparables. Nos genera tanta inseguridad algo que no podemos ver al cien por ciento –hablo de nuestros cuerpos y de cómo los ven los demás– que solemos pasarnos el día arreglándonos el pelo, mirándonos la barba frente a un espejo o el entalle de la rompa sobre nuestro cuerpo. Y es que el cuerpo es el objeto –porque lo es– más nuestro y propio que tenemos, y dejarlo a la vista de todos hace despertar en nosotros las inseguridades más profundas.
En el 2015 salió a la venta Pepper, el robot con sentimientos. Solo en su primer minuto a la venta, logró entregar los mil ejemplares que se habían preparado. Pepper es vulnerable a la forma como se le hable: si le hablas de forma ruda, se pone triste y, si eres amable, demostrará felicidad. Si le apagas la luz de la habitación, él se asustará porque parece tenerle miedo a la oscuridad. Lo asombroso –para mí– es que puede detectar cuando estás triste y tratar de ponerte de buenas.
El miedo es el salvavidas más efectivo, si se sabe usar. Es lo que nos detiene de actuar de forma poco segura, lo que nos amarra a nuestra zona de confort y nos hace prisioneros, a veces por nuestro bien. El miedo también es el arma autodestructiva perfecta: por ejemplo, la acrofobia –el miedo a las alturas– tiene como síntoma el vértigo, pero el vértigo no es el miedo a caer al vacío, sino el deseo de querer saltar. El miedo puede cuidarnos y exponernos a los peligros. Cuando hablamos de miedo, hablamos del futuro: sentir miedo es algo que sucede de cara a los momentos siguientes a esa primera sensación y, para eso, se debe estar frente a algo que nos amenace o que creemos que nos amenaza.
Sudar es uno de los actos menos deseados por el ser humano. Una fiebre de invierno, un verano abrasador, un ascensor malogrado, una persecución inesperada, un deporte nuevo, uno antiguo que se dejó de practicar, una situación bochornosa. Nada de eso es bienvenido en nuestras vidas sin unas gotitas de sudor en la sien o una camiseta empapada de nuestras sales corporales.
A los 15 años me paré por primera vez frente a un montón de autos para hacer malabares a cambio de un poco de atención, de reconocimiento a mi “arte”. El semáforo del cruce de las avenidas Roca y Boloña con Tomás Marsano estaba en rojo y yo, con mis jeans rotos, el pelo largo y con trenzas, me lancé a la pista decidido a ser un artista callejero. Tremendo fracaso.
Hace unos días entré a una página de Facebook de un grupo de animalistas que denuncian el maltrato y me encontré con un video donde un niño, que no aparentaba más de cinco años, le da un golpe infantil a un gato, a lo que el animalito responde con un ataque inofensivo en principio, pero que hace que el niño caiga de la cama y se golpee. Creo que este acto no tiene culpables, el niño golpea al gato en actitud de juego (que no cambia el dolor que puede haber sentido el animal) y el gato responde en defensa al ataque. Lo que resulta extraño es que debajo de ese video se acumulaban montones de comentarios no solo a favor del gato, sino totalmente en contra del niño, llegando a decir inclusive que el niño se lo merecía y que es totalmente culpable de lo que le pasa y que ojalá le vuela a pasar si vuelve a golpear a un animal; como esos, varios.
Los barrios son la extensión de nuestras casas. Contienen la misma esencia que ellas y están hechos a medida de sus habitantes. Es por eso que la sensación de intimidad nunca se pierde dentro de un barrio que es nuestro, tanto en la puerta de casa como en medio de una de sus pistas. Todos los que hemos crecido en un barrio sabemos de ir a casa de algún amigo para que nos acompañe a comprar a una tienda cercana, sabemos de esquinas repletas de chicos o veranos de excursiones callejeras hasta que se vaya el sol.
Para enseñar a hacer arte se necesita personal con tolerancia a la frustración. Muchos aspirantes a músicos profesionales aún no entienden la magnitud de ese deseo y, por eso, muchos de los ahora maestros de música que enseñan en escuelas especializadas se topan con millones de obstáculos para dejarse entender. La música no se escoge como una carrera común y corriente. Alguien decide ser médico, abogado o periodista porque le gusta todo lo relacionado con su carrera, le atrae y lo disfruta, pero, ¿a quién no le gusta la música?, ¿qué persona no escogería la carrera de músico, entonces? Seamos sinceros, todos hemos pensado alguna vez que ser músico debe ser fácil y genial. Pues sí, lo es, pero después de muchos años de estudio y ensayo.
Nunca fui bueno en ningún tipo de videojuego. En ‘Street Fighter’ me apaleaban. En los juegos de fútbol fui goleado hasta el hartazgo (para el rival). No existen juegos de aventura en los que no me haya perdido. Dentro de toda mi lista de fracasos digitales, lo único que era para destacar siempre fue mi afición e insistencia inquebrantable que no me dejaban abandonar ese pasatiempo tortuoso.
Hoy mi madre prendió la radio cuando sonaba la canción “Creep” de Radiohead y decidió dejarla ahí. Yo debía salir al trabajo, así que la dejé escuchando a la banda inglesa. Mi mamá suele escuchar radio todos los días. Aunque las laptops, los televisores de pantalla plana, las tablets o celulares inteligentes la rodeen, ella prefiere cerrar los ojos y escuchar, sabe Dios qué imaginará en esos trances.
De niño pensaba que bailar sin zapatos era una locura. El festejo era un baile que yo deseaba tanto hacer que me empeciné en lograrlo, pero siempre tuve dos obstáculos: me aterraba bailar sin zapatos, no podía golpear el suelo con el pie calato, algo podría clavarse en mi pie o cortarme uno de los dedos. Mi segundo obstáculo era que tenía el talento de un caracol reumático para el baile.
A los 16 años, mi padre me dijo que no podía ser músico y que primero estudie una carrera de verdad.
No me gusta la selva y la selva no me quiere a mí. Soy presa fácil para los mosquitos, el calor me ahoga, la humedad me cierra el pecho y el sol destruye mi piel y agrava sin piedad mi dermatitis.
Levante la mano quién está mediana o completamente harto de estas elecciones. Tal vez la imagen de respuesta a esa pregunta sea como un concierto de rock donde todos los asistentes prenden sus encendedores ante la banda de turno en un estadio repleto de gente, y con ambas manos arriba. Esta vez nos ha tocado vivir algo sin precedentes en este país, pero hay que vivirlo y asumirlo, a pesar del hartazgo.
Pisar descalzo una pieza de Lego podría ser el recordatorio perfecto de que somos padres, hermanos mayores o que, de alguna u otra forma, vivimos con un niño. En algunos casos es la señal de que vivimos con alguien con alma de niño.
Nada tan reconfortante como mandar al diablo toda esta sarta de incongruencias de campañas electorales para largarse a vacacionar unos días gracias a ese espacio-tiempo llamado Semana Santa. Un respiro que es necesario.
Cuántas veces fuimos testigos o protagonistas de una buena pelea escolar. Yo ya no me acuerdo. Estudiaba en un colegio militar donde un estudiante de mi contextura física –flaco como una rama– luchaba por sobrevivir. A principios del año 2000, cuando entraba a la secundaria, la cosa se fue acentuando. Había que pelear por todo: la cancha de fútbol, la de tenis, espacio para la biblioteca, los libros, el puesto en la banda de músicos, el chico o la chica que nos gustaba; todo era una pelea.
Mi primera copa de vino la tomé a los 15 años y acto seguido lo escupí. Era un Cabernet, un poco amargo y ácido a la vez. Días después del húmedo episodio, mi abuelo, un conocedor de vinos tintos, me ofreció otro tinto para tratar de demostrarme que la apreciación de sabores era un arte. Ese segundo vino, un Malbec mucho más suave, me convenció. Mientras tomaba el pequeño sorbo que mi abuelo me permitía, él iba contándome la historia de ese vino con anécdotas y ejemplos. Era una sucesión de momentos en los que primaban la cortesía, el sabor y el aprendizaje. Hoy creo que ese aprendizaje ha dado sus frutos.
Reconocer qué es arte y qué no, es tan ambiguo como el arte mismo. Desde los niños que aprendieron a jugar con el casi desaparecido Paint de Microsoft hasta los frescos de la Capilla Sixtina. Todo es arte y nada lo es, pero nadie podrá negar que una carta conmovedora de un ser querido es una obra de arte que despierta emociones y sentimientos como también lo hace un beso o una fotografía hecha por un padre curioso a su hijo. La clave está en la mirada. El filtro en nuestra mente que nos permite juzgar para nosotros mismos la belleza, el poder de lo virtuoso, para luego exteriorizar nuestros pensamientos y sentimientos. Juzgar el arte también es ambiguo al parecer. La música, la pintura, el cine, la danza y la literatura pueden ser las disciplinas que sobresalen, pero hace ya muchos años otras opciones nos sorprenden logradas por artistas que llegan como hordas de tribus creativas a mostrar nuevas manifestaciones de lo que algunos, y creo que en este caso todos, podríamos llamar belleza. El arte digital es muestra de una fusión perfecta de elementos milenarios y contemporáneos expresados en gráficos que tienen como soporte la luz, el sonido y efectos especiales. La música, que se encarga junto con todos estos elementos de construir la atmósfera, no puede faltar. Así podemos viajar a constelaciones lejanas o ver ilustraciones a gran tamaño que nos cuentan una historia y que hacen de todos estos elementos técnicos y conceptuales un amasijo que llamamos arte. Hace unas cuantas noches, me senté a la computadora a revisar mis trabajos de universidad para el curso de Diseño Gráfico, un desastre total. Ese día, mientras veía el monitor de la computadora en la oscuridad de la sala de casa, miré a mi alrededor y de pronto me vi rodeado de dos bajos eléctricos, un piano, un violín, un clarinete y un par de guitarras, todos míos. Es ahora cuando pienso que cada uno tiene su arte alrededor de nosotros, esperando a que nos demos cuenta de que existe y que tal vez aún nadie lo ha desarrollado.
En 2009 me llegó una beca desde Argentina para estudiar Cine y huí a Buenos Aires, dejando la universidad de lado por un tiempo y sin la aprobación de mis padres. Luego de casi un mes de estudios en una escuela bonaerense de cine, tomé una mochila y me largué a recorrer Sudamérica. El tráiler de mi vida en esos años se iba revelando, la banda sonora era Fito Páez en todas mis rutas, hasta que abandoné la carrera para la que había sido becado por seguir con mis viajes. En ese tiempo me enamoré, fui asaltado en la ruta, fui testigo del asalto de un banco en mi primer día en Buenos Aires, me perdí docenas de veces y finalmente, en Brasil, sin dinero, llamé a mi padre con monedas que gané cantando en bares brasileños para decirle que no tenía cómo volver y que había abandonado la carrera. Él, que pensaba que seguía en Argentina, estalló, y furioso gritó “mañana vuelves a Lima”. Días después, ya estaba en Perú. Cada vez que los cineastas lanzan una nueva película, nosotros, los que vivimos en la realidad, los sorprendemos con sucesos mucho más aptos para una nominación al Oscar. Me he recostado a ver tantas películas de acción, drama, suspenso y terror psicológico que me han impactado tanto que uno siente que el cine cumple su función a cabalidad, mostrarnos la realidad y sus formas de ficción y reflexionar sobre eso, pero luego, al ver los noticieros y salir a las calles, las películas quedan atrás. Creo que la sensación de proximidad es lo que logra que un suceso nos impacte más que una película del mejor director y con los mejores argumentos. En la vida real solo basta aprender a mirar a nuestro alrededor con atención de cinéfilo porque simplemente somos guionistas de nuestros momentos, productores de nuestros actos y directores de nuestra vida, y es que la vida es un gran estudio de grabación donde nosotros damos el grito de “acción”.
Es 2009, un chico de 22 años se encuentra sentado en una silla de un rincón del hall de una tienda de comida rápida frente a un capitán de corbeta en retiro de la Marina de Guerra que en ese momento lo amenaza de hacerle pasar un mal rato si no termina la relación que tiene con su hija. Este joven es un estudiante de Periodismo que trabaja en una agencia de publicidad para pagarse la universidad. No tenía dinero para nada más y, sobre todo, no es marino, y su hija debe casarse con un marino, como el padre. El capitán tal vez piensa que el joven no tiene futuro, así que decide ofrecerle dinero para que se vaya del país, pagarle para que deje a su hija, y finalmente, al no lograr nada con sus recursos anteriores, lo amenaza de algo parecido a la muerte. “La próxima vez no voy a preguntar, voy a actuar”, le dice el capitán al joven. En 2010 la pareja de noviecillos, hostigada por el capitán, se separa. El amor, en tiempos difíciles, suele ser una suerte de guerra. Mientras más difícil, más luchamos por aquello, es un instinto. Y es que, como dice la canción, “el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren”. El amor es un experimento y nuestra vida es el laboratorio. Lo que sucede es que hay tantas reacciones distintas que científicos, enamorados y enamoradores no se logran poner de acuerdo en el resultado de ese experimento. Hoy ya no recibo amenazas de muerte, el chico de 22 años creció, sobrevivió al amor y al paquete enorme de problemas que vienen con él, todo por lograr algo que tal vez valga la pena: la felicidad. No lo sabré hasta que este experimento termine, hasta que los días me confundan tanto que el sentido y la coherencia pasen a un segundo plano y solo me quede la sensación de un momento especial: un segundo en el que, al final de mi mirada, esté la madre de mi hija. Y es que ella es la chica con la que construyo mi felicidad ahora mismo.
La noche de mi fiesta de promoción del colegio, en diciembre de 2002, me encontraba en medio de la pista de baile del lugar, fracasando. Bailar no es, ni por casualidad, algo que podríamos llamar mi fuerte. Esa noche me quedó claro, aunque antes ya había tenido esa leve sospecha. Cuando descubrí que no tenía talento para el baile, ya era muy tarde. Alumnos y hasta maestros veían con asombro las morisquetas corporales que mi cuerpo expulsaba como una suerte de convulsiones. Fue en ese momento que inició mi fobia a los escenarios, pero a la vez despertó mi curiosidad por observar mejor ese don que te hace llevar el ritmo de manera tal que tu cuerpo lo exprese con armonía. “Llevar el ritmo de manera tal que tu cuerpo lo exprese con armonía”, parece difícil hasta nombrarlo, pero hay mucha gente tan experta en el arte de bailar que se reúne en diferentes lugares de la capital para escuchar lo más selecto de la música y realizar este admirable acto que solo es admirable para los que no sabemos hacerlo en absoluto. Bailar salsa es a lo que me refiero, porque, si hay un baile que exprese de principio a fin ese acto, es la salsa. Y es de lo que me he percatado en estos años de ver bailar a la gente. Los chicos de La Descarga, esta suerte de logia de los ritmos, se reúnen cada tanto para dar inicio a su ritual de salsa. Esto es para expertos, pero, yendo de cuando en cuando a los eventos de La Descarga, uno puede convertirse en uno. Es una experiencia casi de culto en el que se descubren cosas nuevas. Ellos, son en parte, los responsables de que esta ciudad no pare de bailar desde hace varios años. Mi abuelo, años antes de morir, nos enseñó a bailar tango a casi todos los chicos de mi familia. Ese baile es el único que no he podido olvidar y creo que, si bailo de memoria, podría hacer algo decente, después solo me queda el silencioso acto de pararme en la esquina de la discoteca y mirarlos bailar a todos.
Año a año nos sancochamos gracias a esa enorme estrella que está a unos 150 millones de kilómetros de distancia. El 2015 ha sido declarado el año más caluroso desde que se empezó a medir el registro global en el año 1880 y parece que este récord seguirá siendo desplazado con el tiempo. Y esta es la parte que afecta a muchos. Uno de los peores enemigos de alguien que sufre de dermatitis es el sol. Es por eso que los veranos para mí son infiernos terrenales. La ciudad se convierte en un lanzallamas que nos va destruyendo la piel, alborota nuestras glándulas sudoríparas al punto de dejarnos secos. Un hombre riega su jardín en pleno verano y en su camisa se le ha dibujado una paloma en toda la espalda que aletea cada vez que mueve los brazos. Un oficinista llega a una reunión enfundado en un terno que lo tortura hasta conseguir el alivio de un equipo de aire acondicionado. Un perro cruza la calle jadeante y en punta de patas porque los rayos solares lo calientan todo, hasta el piso. El agua, el hielo y todo lo que esté debajo de nuestra temperatura habitual de estos días de verano nos alivia con la ilusión de ser la panacea. Esto convierte a las heladerías en una suerte de oasis de ciudad. También, los lugares donde se puede conseguir una buena cremolada o raspadilla al paso nos hacen recuperar la fe en que el tiempo pasa rápido y pronto vendrá el otoño a apagarlo todo como un bombero. A veces me animo a pensar que por estos postres y las personas que los preparan aún seguimos vivos y soportamos verano tras verano, heroicamente. Gracias a ellos recibimos la dosis de frescura que en algunos casos apetece tirarse sobre el cuerpo. El calor casi siempre será una tortura en nuestra capital. Claro que esto cambia los fines de semana, en aquellas playas que yo no puedo visitar por la dermatitis.
Es la Semana del Chilcano, esa bebida a base de pisco que no tomo porque, en general, tomo poco o nada. Casi por obligación. Aunque a veces suelo probar una cerveza o un vino, pero hace buen tiempo que no pruebo cosas más fuertes que eso. El pisco siempre ha sido una bebida peligrosa para quien no sabe tomarla. Podemos ser víctimas de ella con una buena quemada de garganta cuando lo tomamos puro o de una mala resaca cuando nos entregamos a más de dos o tres vasos de pisco sour sin medir el poder dulcete de una bebida que se ofrece como aperitivo. Hace algunos años, era esta bebida la que nos hacía sentir “orgullosos” por un ‘no sé qué’ que tiene que ver con lo gastronómico, las bebidas y varios etcéteras. Hoy y desde hace un tiempo, el chilcano saltó a la cancha para ser protagonista, dejando un poco en el olvido al pisco sour y para sentarnos en los bares emblemáticos, en las playas o en la sala de nuestras casas a conversar de pisco, orgullos y patriotismo. También hay quienes conversan de cualquier otra cosa y eso es lo vital cuando hablamos de un trago refrescante como el chilcano, te invita a conversar, a sentirte cómodo, a dejar el celular de lado y los chats en pendiente para disfrutar, desde el escenario en el que estemos, de una buena charla. Es un trago que, a diferencia de muchos otros, enseña a beber pisco, que para las personas que no somos conocedores puede parecernos agresivo. El chilcano, felizmente, fue mi puerta hacia el pisco porque no hubiera sabido qué hacer con una resaca tan fuerte o una quemadura de garganta por mi ignorancia alcohólica. Hoy sigo bebiendo poco o nada, pero sé que puedo tomarme un chilcano, tener una buena charla y disfrutar del ambiente. Todo eso junto con un trago que, lejos de hacernos sentir orgullosos, creo que debería hacernos sentir la suerte de poder juntarnos y disfrutarlo. Siempre hay un momento para un chilcano en buena compañía. Tal vez para mí también lo haya.
El descanso es la única oportunidad que tenemos de extrañar lo que hacemos todos los días. Descansar es la forma en la que esquivamos las flechas de los pendientes que se nos clavan en la cabeza día a día. En el trabajo, el colegio o cualquier actividad, nunca dejamos de crear, de inventar o de empujar el cochecito hacia adelante. Si tenemos suerte, es algo que nos gusta hacer, otras no tanto, y ahí es donde la tarea se hace dura. El ritual de mis vacaciones escolares fue algo que me marcó la vida: mis padres siempre me enviaban a casa de mi abuelo o a casa de mis tíos. En el primer caso, significaba olvidarme del colegio, en el que no me iba tan bien en clases como álgebra o aritmética, y aprender a pintar, arreglar artefactos malogrados o hacer obras de carpintería, todo de la mano de mi abuelo, un economista retirado que estaba siempre en busca de un nuevo hobby. Para él, el descanso era no descansar. En el segundo caso, en casa de mis tíos, significaba talleres de deportes como fútbol, en lo que era malo; básquet, en lo que era muy malo; o natación, clase en la que por lo menos flotaba. Para esto me llevaban a un club de la Fuerza Aérea, a la que pertenecía mi colegio, y el esfuerzo por competir con chicos de mi edad que me doblaban la estatura se hacía parte de mis vacaciones útiles, de mi descanso. Para mí, el descanso era volver a la escuela y terminar con ese descanso cansado, pero siempre logré superar ese reto de vacaciones que año a año se me presentaba. Y es que el acto de descansar debe ser siempre merecido. No hay ninguna gracia en descansar si no se está realmente cansado. Eso sería desperdiciar el tiempo. Porque creo que lo mejor es descansar al borde del desmayo, voltear, y ver por un segundo el trabajo bien hecho que hemos dejado atrás.
Mientras más disfrutas el momento, más rápido pasa el tiempo, o eso es por lo menos lo que percibimos. Einstein da un ejemplo sobre la percepción del tiempo: “Una hora en compañía de chicas lindas pasa mucho más rápido que una hora en el sillón de un dentista”. La mayoría de nosotros debe de haber dicho en estos días las palabras mágicas: “Qué rápido se fue el año”. Pues, no creo que haya una diferencia significativa con el año pasado y el anterior y los anteriores. Para cada uno ha sido un año diferente: hemos ganado, perdido, empatado, goleado, sufrido, llorado, reído, y todos los etcéteras que quepan en 365 días. Todo los actos que se pueden concretar en una vida se pueden consumar en un año. La magia está en esos momentos en que el tiempo parece detenerse para dejarte saborear tus logros, tus triunfos y también, por qué no, tus derrotas. Para todos los que hemos dicho que este año se fue rápido, que prácticamente huyó de nosotros, deberíamos tener en cuenta que tal vez, y solo tal vez, fue porque lo disfrutamos, consciente o inconscientemente. Y es que parece que Einstein tenía razón. Percibir el tiempo disfrutándolo hace que se vaya corriendo, que escape atolondradamente de nosotros. En ese sentido, este año fue un auto de carreras que no tiene pedales de freno, como el tiempo en general no los tiene. Disfrutemos el siguiente y vivamos esa velocidad del día a día que de pronto nos trajo a este momento, a este 31 de diciembre que tiene las horas contadas, literalmente. Disfrutemos el año que viene y el que venga después. Hagamos que corran, que vuelen si es posible porque, si de disfrutar se trata, creo que no hay mejor gasolina para el año que viene que disfrutarlo al máximo. A pocas horas del 2016, le daré el play de honor a mi nuevo año disfrutando como lo sé hacer: buen año para todos, diviértanse esta noche. Buen año y buenas noches, así disfruto mi inicio de año, durmiendo.
Hoy nadie tendrá tiempo para nada. Hoy es el día en que todos caminan más rápido que de costumbre, que corren, aceleran sus autos, tratan de llegar rápido a todos lados, tratan de hacer compras de último minuto de la forma más veloz posible, envuelven, empaquetan, empujan, tocan sus bocinas, y si uno escucha detrás de las bocinas, si uno pone atención, se dará cuenta de que suena —muy en el fondo— una melodía navideña. Las clásicas de Rodolfo el Reno o alguna de los Toribianitos. Hoy la ciudad se mueve como una estrella fugaz que, aunque veloz, de una u otra forma deja ver su brillo. Esta es la noche en que muchos celebran Navidad, pero no todos lo hacen, y ese sentido del respeto por las creencias es una de las cosas más bonitas para rescatar de este día. Mientras la mayoría en la ciudad arregla su casa con motivos y colores rojos y verdes, árboles con bolas de otros colores aún más llamativos, toman chocolate caliente mientras la frente les suda por el calor del verano limeño, otros solo llegan a sus casas a cenar como cualquier otro día. Y es que el 24 de diciembre no es el único día para festejar. Todos los días merecen ser celebrados. Pero si podemos festejarlo de una forma distinta, bienvenido sea. Este día no es para sentirnos mejor o peor, buenos o malos, o deprimirnos por nostalgias que tal vez pesen. Es hoy cuando debemos saber escuchar detrás de las bocinas del movimiento, la gente, la publicidad, el apuro y el regalito perfecto, para escuchar esa melodía que no necesariamente debe ser navideña, pero sí una que exprese sentimientos de cariño y respeto. Este día es, para algunos de nosotros, como cualquier otro. En el que todos nos respetamos y queremos a los que nos rodean. He pasado muchas navidades y nunca me importaron mucho los temas ceremoniales ni religiosos. Solo tenía en mente que no falte ninguno de mi familia. Que todos estemos juntos, que disfrutemos el momento. Como en una reunión familiar en la que ciertas costumbres, en algunos casos, se hacen presentes para ser respetadas y compartidas en la mayoría de los casos. De cualquier forma, estas fiestas son para disfrutarlas y esperamos que la agenda de fin de año que hemos preparado para ustedes sea una guía para que lo hagan: como sea y donde sea, pero siempre juntos con quienes quieran pasar esta Navidad. Feliz Navidad de parte de alguien que cree que todos los días son especiales.
El primer lugar donde se recibe la Navidad –por la diferencia horaria– es la isla de Kiribati en el océano Pacífico, también conocida como Isla Navidad. Sus poco más de 5 mil habitantes son los primeros en festejar, abrazarse, deprimirse o recibir sus regalos. En nuestro país, recibimos las fiestas con cenas, pirotécnicos, hasta ahora, y también regalos. Los niños esperan ansiosos el momento en que se les permite abrir sus regalos y, es lógico, toda espera es una invitación a la ansiedad. Por otro lado, los adultos esperan artefactos tecnológicos, perfumes, ropa y toda esa gama de productos que se pueden encontrar en las tiendas por departamento. En esta época del año todos esperamos algo, es un tiempo de espera. A algunos nos llega más temprano y para otros llega más o mucho más tarde. Los juguetes, y no lo podemos negar, se han convertido en un sinónimo de Navidad. Pero imagínense, en esta larga espera, ser sorprendidos con un regalo especial: nuestro juguete de la infancia, el que más recordamos, el que nos hace remontarnos a ese momento especial. Tal vez no una tablet ni un iPhone, pero sí una de las figuras de acción de nuestra niñez, aquella bicicleta que nos regaló papá o mamá cuando aún no sabíamos cómo andar en una, esos juguetes que ya no tenemos, que se perdieron materialmente y en el tiempo. ¿No sería más impresionante eso? ¿No daría un mejor final a esa larga espera que vivimos cada año la noche del 24 de diciembre? Yo aprendí a montar bicicleta a los ocho años y tengo grabado en mi memoria y en una fotografía la noche de Navidad en que mis padres me regalaron la primera. Una roja con rueditas a los lados. Eso jamás podrá reemplazar ningún otro regalo. Porque creo que los regalos sirven para generar sensaciones en las personas, felicidad y emoción, y ese día mis padres lo lograron, me hicieron el niño más feliz del mundo, aunque yo me haya quedado jugando con la envoltura del regalo los primeros minutos después de recibirlo.
Hablar de la diversidad de granos, frutos y plantas del Perú sería redundar en un tema que terminaría por ahogarnos en cifras. Tal vez tenga las cifras pero no la autoridad para hablar de eso. En la antigüedad, algunas tribus defendían sus tierras, sus frutos, sus cosechas, y no por un simple interés de espacio, sino porque que esa tierra era la fuente de su bienestar, su salud, nutrición y su esencia como tribu. Hoy seguimos siendo una tribu, una enorme que ha perdido esa mirada que le daba valor a todo esto. Muchos de nosotros no nos detenemos a pensar en cuánto verde hay alrededor nuestro, tanto en decoración como en nutrición. Tampoco en lo saludable que es una conversación en una terraza repleta de plantas decorativas que le den armonía al espacio o en un buen desayuno con maca o quinua. La misión de cambiarles la vida a las personas con lo ecológico es algo tan difícil como pretender cambiar el estilo de vida de cualquier persona. Hace ya algunos años se inició esta revolución verde que en ciertos casos empezó como una moda, pero que poco a poco ha ido cambiando la mentalidad de los limeños. Y digo poco a poco porque aún hay mucho por hacer, pero se está haciendo; lo están haciendo ellos, los productores de todo esto, de esta variedad de productos verdes que son percibidos por todos nuestros sentidos sin excepción. Es un intento que está dando, literalmente, buenos frutos. No tengo autoridad para decirlo pero ya se ve en la ciudad que paulatinamente el cambio florece. No tengo la autoridad de hablar de esto como un conocedor porque, tal vez como muchos de ustedes, no soy de los que optan necesariamente por lo más saludable. No tengo la autoridad de hablar de esto porque al terminar de escribir este artículo mi cena será una hamburguesa y una gaseosa, pero esta vez la comeré con remordimiento. Mañana será un día de cambios. Hoy fue un día en el que aprendí mucho sobre lo sano y lo natural.
Escribir suele ser un acto en el que se fracasa constantemente. Releer es una forma de salvarnos de nosotros mismos. De curar nuestros errores y seguir curándolos con el mismo antídoto, es decir, volver a releer. Estos dos números especiales que editamos gracias al taller literario ‘Mis queridos vándalos’, no hubiera sido posible sin la colaboración de estos cuarenta chicos que reflejan en sus textos que han aprendido eso. Escribir es un fracaso constante al que uno se tiene que enfrentar día a día si se quieren dedicar a esto. Sus textos, trabajados una y otra vez, serán leídos por miles de personas y por ellos mismos. En un par de semanas ellos sabrán que ese texto pudo ser mejor; en dos meses sabrán que pudieron contar mejor, usar mejores palabras y seguir ese patrón infinito que implica escribir. Para enfrentarse a eso se necesitan agallas y estos cuarenta muchachos están acostumbrados a tenerlas, por eso nosotros, desde fuera del penal, sabemos que si hay algo sincero que hemos podido leer en estos últimos meses son las historias de ‘Mis queridos vándalos’. Nosotros hemos jugado el papel de ventana, de esas que las paredes de un penal no tienen para mostrar historias que tal vez no volveremos a leer en mucho tiempo o tal vez se viene algo más grande. Todo será cuestión de esperar a los cuarenta queridos vándalos. Gracias a ellos tenemos algo bueno para leer hoy. Gracias, muchachos.
La primera vez que entré a un lugar sintiendo miedo creo que fue en mi primer día de escuela. Cayeron algunas lágrimas, pero mi intento por no quedarme fue en vano. No conocía a nadie, todos me miraban raro –siempre fui el raro de la clase–, pero, sobre todo, no sabía qué podía pasar ahí dentro. Pues pasó que me peleé. Es decir, me pegaron. Uno de los niños me empujó en la fila para salir al recreo y yo respondí con una frase de engreído: “¡ya pues!”. Después tuve que pararme y limpiar mi uniforme de una verdadera paliza de primer grado de colegio. Es tan difícil encontrar un anfitrión decente que las oficinas de banco reciben cada vez más quejas, los supermercados más colas y los centros de salud más gente que los repudia. Hace unos días entré con un miedo similar al de mis días de escolar al Establecimiento Penal Modelo Ancón 2, pasé cuatro puertas, una revisión y, de un momento a otro, me vi rodeado de cuarenta internos que me recibían con un saludo de manos, algunos con un abrazo. El plan era cerrar el número de Cheka que hoy presentamos, terminar una edición, una labor en conjunto. El trabajo de los 40 chicos fue asombroso, la comodidad llegó sola, el miedo se fue de inmediato y empezamos a chambear. Ellos aprendían cómo editar un suplemento, yo aprendía con ellos un poco más. Después de finalizar el trabajo, una torta para celebrar el primer año del taller “Mis queridos vándalos” apareció. Todos comieron hasta que escuché que alguien gritó mi nombre: “Christian, come”, y me alcanzó una rebanada mirándome a los ojos. Y es que el buen anfitrión te cuida, te protege, se interesa por que estés bien, por tu comodidad. Esos 40 chicos fueron los 40 mejores anfitriones que he tenido en mucho tiempo. Por dos motivos en particular: por escuchar mis consejos y por aconsejarme. Eso no se consigue todos los días. Gracias, chicos, nos vemos la próxima semana.
“El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión”, dice una de las frases más recordadas de la película “El secreto de sus ojos”. Y es que es muy cierto. Uno de los sentimientos con los que nacemos y que nadie nos puede quitar es nuestra pasión por alguna actividad o cosa en particular. Nuestro empeño, el esfuerzo, la ganas de ver algo transformarse en realidad son expresiones que nos han acompañado y nos acompañarán por el resto de nuestras vidas. Sin ese toque vital no podríamos empujar nuestras ideas, las más alucinadas o las más coherentes. Los festivales temáticos se encargan de eso, de reunir a aquellos soldados del apasionamiento y los hace hurgar más allá de nuestra propia pasión hasta alcanzar una especie de clímax que retroalimenta nuestra existencia y les da más sentido aún a nuestras vidas. Desde el fútbol hasta el cine, o cualquier actividad en que una persona entregue todo para regocijarse en eso que no solo le gusta, sino que disfruta con instinto animal. Personalmente, creo que la pasión es eso, un instinto animal, la muestra de que estamos vivos, independientemente de cuál sea el objeto de nuestra pasión. Los productores de los festivales temáticos trabajan con eso, con pasiones propias y ajenas, y su labor consiste en apasionar gente. Creo que ir por ahí apasionando gente es uno de los trabajos más humanos que existen, porque lo cierto es que lo que solemos hacer con pasión está destinado a ser, siempre, un éxito. No hay pierde cuando se trata de eso. Y todos lo sabemos.
En la música, es difícil interpretar a cualquier persona que no seas tú mismo. Mucho más si es un virtuoso. Con esa premisa, podríamos decir que quien se anime a tocar la música de Soda Stereo, The Doors, The Beatles, The Smiths o Rolling Stones, por nombrar algunos, es un suicida. Cuando me tocó subir a un escenario para dar un concierto tributo a Sui Generis y Charly García, una de las primeras canciones fue “Eiti Leda”, una obra maestra y una canción que se toca a dos pianos y con dos opciones: tener los nervios de punta al borde de la desesperación o creerse realmente que uno es Charly García, que ese es su tema y que lo puedes tocar con los ojos cerrados. Opté por la segunda. Fallé. Las teclas eran demasiadas para dos manos, hacer los acordes con la mano izquierda y la melodía con la mano derecha hacían que todo pase muy rápido y sea confuso. Tocaba un piano, cambiaba al otro con un sonido distinto y ponía la concentración que pone un empresario mientras redacta el contrato más importante de su vida, porque, desde el momento en que fallé en esos primeros acordes, dejé de ser Charly García y perdí ese poder de lograr homenajear a ese artista. Ya no estaba en sintonía con el músico. Era un tipo más sobre el escenario que clavaba su mirada como una estaca en las teclas de los pianos sin importarme los otros miembros de la banda. No puedes darte el lujo de improvisar en un tema que no es tuyo, al igual que no puedes firmar un libro que no escribiste. Con los años aprendí que tocar covers y, sobre todo, hacer tributos es cuestión de ser tú mismo con la única diferencia de que en lo que debes confiar no es en ser ese artista, sino en ser tú mismo. Queremos tanto a esos artistas que el ímpetu de homenajearlos nos puede jugar una mala experiencia. Eso se aprende con los años y muchos errores y repeticiones.
Se dice que los juegos fueron la opción más acertada para evitar las guerras antiguamente. Y es que en ellos imitamos los enfrentamientos, las disputas, los combates, pero sin ese ingrediente que hace que ese platillo de la cocina del mundo se torne amargo. Los juegos son la alegoría perfecta de una guerra en la que no hay muertos ni heridos reales. Los muertos, los perdedores, siempre tendrán una revancha y los sobrevivientes, los vencedores, pueden disfrutar sus triunfos sin cargos de conciencia, sin manchas de sangre sobre sus camisas. Todo lo contrario: con un ánimo de mejorar y de seguir en camino a ser los mejores. En el juego se ponen sobre la mesa el orgullo, la disciplina, los momentos anteriores al inicio de las contiendas –los entrenamientos– para lograr ese nivel con el que se vence al contrincante, esa sensación de resolver las cosas con la consigna de divertirse. Tal vez enseñarle a un niño a jugar sea el inicio de un cambio, la manera perfecta de evitar las guerras armadas y todas las versiones de caos que leemos día a día en los diarios. Los muertos, la sangre, la tragedia y transformar todo eso en puntos, partidas ganadas, celebraciones e intentos por mejorar. Si alguna vez alguno de los actuales alborotadores del mundo –aquellos que hacen que sus diferencias los lleven a tomar medidas tan aterradoras como matar gente– aprende realmente lo que es jugar, los conflictos armados se podrían resolver en una partida del juego que más les guste. Puede que esta línea de esta columna se lea muy soñadora y desmedidamente utópica, pero ¿quién puede decir que esto es una mala idea? Solo es cuestión de que escojan el juego que más les guste y aprendan a ganar y a perder.
En 1940, mis bisabuelos llegaron a vivir al jirón Teniente Arancibia en el corazón de Barrios Altos. Desde ese momento, algo parecido a la tradición familiar empezó a construirse. Mis abuelos y luego mis tíos, incluyendo a mi padre, vivieron momentos tan gratos en ese lugar que despertó la curiosidad de un niño de 12 años que quiere saber del pasado de su padre. De sus juegos, sus aventuras de adolescente, la esquina del barrio en la que se reunía con sus amigos, quería saberlo todo. Decidí ir a Barrios Altos a pesar de las advertencias de mi padre. “Ten cuidado, ahora es muy peligroso”, decía. Eso detenía mi excursión. Años después, decidí visitar aquel barrio que era mío solo por herencia y que me despertó dos sentimientos: cariño y respeto. Muchas veces imaginaba a mi padre jugando fútbol en las pistas de la calle en la que vivía mientras todos los vecinos salían a verlos. Imaginaba un espectáculo de jóvenes disfrutando de su niñez, de sus juegos, de su barrio, a mi abuelo llamándolos con un silbido que ellos reconocían de inmediato. Ese llamado indicaba que era la hora del lonche. Imaginaba las jaranas en casa de mi abuelo con mis tíos y mi padre como jóvenes testigos de esta tradición que ahora, aunque fuera del barrio, aún sigue vigente. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener un barrio donde eso suceda? Ese barrio de aproximadamente 14 iglesias adornándolo se convirtió en un símbolo de los principios que hoy se comparten en mi familia. La fraternidad, el compartir y la forma de interactuar con el entorno que nos rodea. Hace algunos días le pedí a mi padre que me contara cómo fue su niñez en Barrios Altos y, de pronto, todas las imágenes que tuve en todo este tiempo sobre Barrios Altos –de mis bisabuelos, mis abuelos, mi padre y mis tíos– se hicieron realidad. Era tal y como lo había imaginado. Un barrio que fue de ensueño y que debe ser recuperado.
La primera vez que estuve en la procesión del Señor de los Milagros en el Centro de Lima fue la última de mi niñez. No porque yo no quisiera volver, sino porque cada vez se iba haciendo más difícil que alguno de mis familiares me llevara. Todos tenían cosas que atender: sus trabajos, sus empresas o simplemente la distancia de Surco hasta el Centro, que en días de procesión se hacía un lugar impensable para visitar. Aquella vez tenía seis años y nunca más volví a ver el anda. Las tradiciones se van perdiendo siempre por la falta de constancia, por distraernos un poco y mirar hacia el lado equivocado. De vez en cuando, ya de grande, pasaba por la iglesia Las Nazarenas y trataba de reconstruir ese momento en que mi abuelo y yo veíamos, con una mezcla de fe e incomodidad, el anda y el mar de gente de la procesión limeña. No tengo la certeza, pero imagino que las personas que visitaron de niños la procesión solo recuerdan trajes morados, alguien cargándolos y muchas cabezas cubriendo toda la avenida. Mi recuerdo es muy parecido. En esa única vez que visité la procesión de niño, mi abuelo me cargó sobre sus hombros por mucho tiempo, puede que más de tres horas consecutivas. Ahora que lo pienso, tal vez, aunque él no era muy creyente, yo fui un elemento de su penitencia. Nunca lo supe. Solo íbamos siguiendo el anda, y él, como un agente de seguridad, me protegía de la multitud con su cuerpo. Yo me sostenía de su cabeza, aún de cabellos negros, y miraba lo que en ese momento para mí era un paseo, pero que años más tarde comprendí que era la forma de mi abuelo para enseñarme parte de la tradición limeña, aunque eso le cueste un dolor de espalda por las noches. Hoy visito la procesión una vez cada octubre, no es nada cómodo hacerlo, y aunque no soy creyente, hay algo que me emociona al estar ahí, a tal punto de ponerme la piel de gallina. No estoy seguro si es religión o tradición. La única certeza que tengo es que el mejor lugar para ver la procesión es sobre los hombros de mi abuelo.
¿Cómo hace alguien al que no le gustan las fiestas ni las discotecas para celebrar su cumpleaños a lo grande? Esa pregunta dio millones de vueltas en mi cabeza desde que cumplí 17 años. Desde ese día ya planeaba cómo celebrar mi mayoría de edad sin asistir o verme obligado a entrar a una discoteca. La ansiedad de saber que amigos o familiares me invitarían a alguna de estas reuniones extrañas de gente que habla gritando porque la música está muy alta y el sudor se mezcla entre los asistentes con cada contacto con la persona de al lado, me hizo planear mi celebración a escondidas. Cuando llegó la víspera de mi cumpleaños número 18 empaqué unos jeans, una camiseta, ropa interior y un Play Station. Mi cumpleaños lo pasé solo, jugando por más de 16 horas títulos de videojuegos como PES o Tekken, con el celular apagado y desconectado del mundo. Ese fue uno de los pocos días en que desarrollé algo parecido a la pasión por algo que no era de mi interés: los videojuegos. Las victorias y los fracasos cuando de videojuegos se trata son cosa seria, jugar no es cosa de juegos. Un jugador serio se dedica de tal forma que vuelve el juego parte de su vida y se convierte en una constante que ronda su cabeza día tras día. Los gamers de hoy, o profesionales del juego serio, logran esa mezcla perfecta entre la diversión y la seriedad llevada al profesionalismo que hace que un juego se convierta en una disciplina. Hoy, años después voy a fiestas y discotecas en algunas ocasiones, pero extrañamente relaciono estas celebraciones con los videojuegos, con ese día en que me encerré a dedicarme a algo, a ganar y a perder, a jugar y tomarme en serio que lo que aparece en la pantalla mientras juegas es siempre un constante aprendizaje.
“Escribe borracho; edita sobrio”. Ernest Hemingway
Hay una relación tan cercana entre reír y llorar que algunas veces lloramos de tanto reír y reímos por no llorar. Días antes de terminar el último ciclo de la universidad, mi vida, después del estrés de los exámenes, era una bola de nieve de alegrías que iba creciendo. Era tan satisfactorio saber que algo culminaba con éxito y que la risa, la sonrisa y el buen humor eran la mejor parte de mirarme al espejo en las mañanas, que decidí quedarme en ese estado para siempre. Qué iba a saber yo que eso era casi imposible de lograr con la venda de felicidad que llevaba en esos momentos sobre los ojos. Después de mis primeros trabajos, la frustración iba apareciendo, todo era nuevo y llorar era una opción que no estaba muy lejana. Cada día tenemos miles de motivos para hacer ambas cosas, la forma tan cotidiana de cómo se presentan las situaciones hace que no podamos ver la magnitud del asunto. Las veces que quise hacer reír en algún festival de la universidad, siempre estuvo presente ese momento en que uno espera la risa y lo que sucede es que el silencio se convierte en protagonista y te deja escuchar los pies del público sonando contra el piso, impaciente por irse. Las otras veces que quise hacerme el dramático cuando una gripe pasajera me acariciaba suavemente, nadie me creyó. Creo que para hacer reír o llorar en púbico hay que ser un kamikaze, uno de esos que se lanzan con una sola arma: el impro o el stand up son las bombas que estos artistas kamikazes vietnamitas de manejar sentimientos ajenos hacen explotar entre nosotros, un público que espera eso, el factor sorpresa, la cachetada de felicidad o las cosquillas del drama. A fin de cuentas, reír o llorar son actos en los que explotamos para bien o mal, pero espontáneamente.
Desde los 11 años fui el único habitante diurno en mi casa. Mis padres salían muy temprano a trabajar y volvían cuando yo ya estaba por dormir. Volver del colegio era un retorno al silencio y a lo cotidiano. No me molestaba, pero tampoco era entretenido. En esos tiempos el momento más feliz del día era llegar a casa y prender el televisor: Adam West aparecía en mallas, a veces bailando twist, y acompañado de su ayudante en un canal de cable. Solo con la idea de que la serie de Batman iba a empezar sentía que era hora de almorzar. Y es que me sentía acompañado, y no era una compañía cualquiera, eran Batman y Robin, el batimóvil sesentero, el Pingüino y el mejor de todos, el Guasón. Además, las escenas de violencia inofensiva, donde un “pow” o un “crash” eran los actos más atrevidos en las grescas, me atrapaban a tal punto que, una vez terminada la serie, me empeñaba en repetir algunas de esos movimientos con mis almohadas, cosa que hace un adolescente que está solo en su casa. Eso sí, no fui un fanático de los cómics, hasta ahora. Hace unas semanas se me encomendó en mi trabajo organizar el Batman Day y el relanzamiento de Cómics21, y empecé a investigar sobre el tema. De pronto sientes que todo te envuelve otra vez y te sumerges en ese mundo que no conozco del todo aún, pero que con su trama te invita a quedarte. En este momento el evento está casi listo, ya conozco un poco más de aquel caballero de la noche que tanto ha evolucionado y seguiré haciéndolo. Despierta mi época de colegio en la que mis padres llegaban muy tarde a casa y yo, al borde del sueño profundo, tenía siempre en mi mente la idea de que las noches no serían las mismas si no tuviéramos la esperanza de que en algún momento aparezca Batman, antes o después de quedarme dormido.
Tengo 240 tipos de letra o fuentes en mi computadora, desde el Adobe Arabic hasta el Wide Latin, tengo ansiedad crónica y no sé dibujar. Escribimos todo el día, en Facebook, Twitter, Word y las tipografías nos salvan –a algunos de nosotros– de nuestra falta de pulso. Escribir empuñando un lapicero es un arte escondido en la cotidianidad. Hablo de la escritura como tal, de las notas que dejamos en casa para avisar adónde vamos, para completar una ficha de inscripción o anotar una fecha importante en nuestras agendas. Y es que tenemos algo igual de inconfundible que nuestras huellas digitales, y también sale de nuestras manos, nuestra letra. De niño, mi madre gastó cientos de soles en cuadernos de caligrafía para salvarme de mi letra, pero la ansiedad no me dejaba terminar una oración sin que parezca un mamarracho. Mi impaciencia por terminar una frase, una palabra o una letra podía más. Mi profesora de Lenguaje decía que parecían arañas aplastadas y yo siempre me escudaba detrás de la frase “los médicos escriben igual y ganan mucho dinero”. Hoy, artistas peruanos y extranjeros nos abren una ventana enorme sobre las miles de tipografías que podemos usar y lo hacen a mano. Las tipografías son herramientas para transmitir sensaciones, emociones, sentimientos y hasta pueden ser un método de relajación. Yo, que vivo rodeado de fuentes, soy ansioso y no sé dibujar, siempre envidiaré a estos artistas, porque, además de no saber dibujar, nunca aprendí a escribir de corrido. La última vez que escribí a mano fue esta mañana, fue un recado para mi novia: “Te dejo unas galletas en la mesa”. Me fui dejándola dormida en el sillón y con sentimiento de culpa, con la esperanza de que entendiera el mensaje.
Nuestro sentido del gusto se desarrolla desde el quinto mes en el que estamos dentro del vientre de nuestras madres. Nacemos hambrientos, y al nacer, eso es lo que hacemos: comer. Luego, y después de una serie de alimentos que pasan por nuestras bocas, nos enfocamos en el objetivo del buen comer. El acto de comer, por lo menos en Perú, suele ser itinerante. Y aunque en otros lugares se den hechos similares, nosotros tenemos un sello que nos hace únicos: podemos comer de pie, sentados, caminando, apoyados en una carretilla en la calle, en la barra de algún bar, en el césped, bajo una sombrilla en la playa, en el carro, y realizando una infinidad de cosas que desafían la concentración de hacer una cosa a la vez. ¿Cómo no podríamos comer en un lugar con miles de personas rodeándonos? De hecho, este es uno de los motivos que hacen que las ferias gastronómicas como Mistura tengan el éxito que se evidencia cada año. Y es que llevar comida a otros lugares es llevar cultura, es llevar una cucharada de tradición y usar el sabor como carta de presentación, es seguir con la aventura que empezamos desde que nacemos, saborear, oler, mirar. Nada tiene que ver la moda o los esnobismos cuando se trata de comer. La cantidad interminable de contenido gastronómico que tiene el Perú es una invitación –que se va convirtiendo en obligación– a reunir a los mejores en el arte de diseñar sabores, olores. Mistura nos entrega cada año una experiencia única que nos hace volcarnos a la explanada que ellos elijan para hacer lo que hemos hecho toda la vida, pero que de forma consciente nos entrega una experiencia vivencial, porque no hay nada más vivencial en el mundo que comer.
La primera vez que me subí a un escenario tenía siete años y dos dientes de leche menos en la boca. Debía ejecutar en flauta la pieza ‘Para Elisa’ de Beethoven, para la que ensayé casi un mes. Ese día mi maestra me dio el peor de los consejos que pude recibir: “Antes de empezar y cuando termines de tocar, no dejes de sonreír”. Era tan difícil sonreír sin dientes que me parecían eternos los pocos segundos antes de tocar y los restantes después de terminar de hacerlo. Al empezar a tocar, mi mente se nubló y olvidé todas las notas. Improvisé de inmediato. Y es que improvisar no es otra cosa que pensar en algo y, casi a la vez, ejecutar la acción que se pensó milésimas de segundo antes, un acto en simultáneo. Así, decidí dejar que las notas fluyeran con coherencia, con sentido común. Al terminar debía seguir con la tortura del gesto feliz, la gente aplaudió y yo debía volver a sonreír por algo que no había planeado hacer. Hoy pienso que ese día, además de enfrentar mis miedos al público, al escenario y a mis dientes ausentes, logré mostrarle a la gente algo que era solo mío. Tenía todo en contra, pero lo hice con la velocidad de alguien que quiere que todo termine y lo nombren el ganador del festival de música. LuchaLibro es eso, un enfrentamiento contra otras personas, contra el tiempo, el jurado, los nervios, el miedo a perder, pero, a la vez, es sentarse a improvisar y dejar que todos los extraños presentes lean lo que tú escribirías a solas. Con la chispa inicial de tres palabras se puede lograr que las personas venzan esos miedos y continúen escribiendo mientras todos miran. Es que la literatura aparece cuando menos lo esperas, en varios años de trabajo o en solo cinco minutos sentado frente a una computadora.
De niños, todos o casi todos, hemos soñado con ser superhéroes. De hecho, lo hemos logrado en alguna ocasión. En mi intento por ser el Increíble Hulk, yo rompía bolsas de plástico para demostrar que mi fuerza de 4 años era descomunal. Lo hacía usando ropa vieja que cortaba en retazos para dar la impresión de que ya me había convertido en él, y con el grito rabioso que aquel personaje emite cuando destruye objetos que, en realidad, tienen un par de toneladas más que una bolsa de plástico. Y es que mi intención era convencer a la gente de que yo era el Increíble Hulk y no un imitador de menos de un metro veinte de estatura. La misión de un disfraz o una máscara es ocultar la verdad, una identidad, un rostro. Es la alegoría del secreto que te deja en un completo anonimato. El cosplay, aunque parezca lo mismo, es una forma de mostrarse a través de otra persona: de un personaje. Es la forma de fusionar al personaje y la persona. El arte de apasionarse tanto por un personaje al punto de adoptar su físico y carácter sin ocultar nada. Es lo más parecido a esconderse detrás de una ventana de vidrio transparente frente a miles de personas. El cosplay está desterrando la frase “el tipo del disfraz” y poniendo en la boca de los limeños la palabra ‘cosplayer’, la cual anuncia que la persona no solo está disfrazada, sino que ha adquirido una personalidad distinta, la personalidad de su personaje, de ese con el que se identifica, ese que queríamos imitar cuando éramos niños y que hoy, con la versatilidad y el dinero de un adulto, se puede lograr y llevar a la perfección. Es uno de los pocos artes por el que recibes aplausos por no ser tú mismo, aparentemente, aunque, en el fondo, todos tus anhelos y tu personalidad se vean reflejados en ese acto de ser tú mismo y otro a la vez.











































![Los personajes más recordados de Melania Urbina en el cine peruano [Fotos]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/4/3/thumb/443120.jpg)
![Esta empresa tiene gatos en sus oficinas para desestresar a sus trabajadores [FOTOS y VIDEO]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/6/6/thumb/466759.jpg)



![Atentado en Barcelona: Estas son las portadas de la tragedia [FOTOS]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/9/4/thumb/494145.jpg)
![Estos son los 8 atentados más terribles atribuidos al Estado Islámico [FOTOS]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/9/4/thumb/494176.jpg)