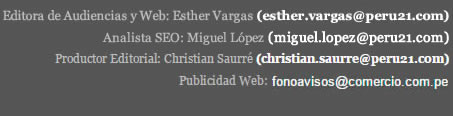Columna Pierre Castro
Hay un cuento del escritor mexicano Juan Rulfo en el que una vaquita es arrastrada por un huaico. El cuento se llama Es que somos muy pobres. La vaca se llama Serpentina. Les leo ese cuento a mis alumnos. Es una historia triste porque el narrador es un niño y es él quien sale a buscar a la vaca y un señor le dice que vio como el río se la llevaba patas para arriba mezclada con el barro y los árboles arrancados de raíz. El niño está muy preocupado porque la vaca es de su hermanita Tacha. Fue el regalo de cumpleaños que le dio su papá para que tuviera un capital para su futuro y no se fuera de piruja como sus hermanas mayores. Pero la vaca no aparece y Tacha llora –dice su hermano– “como si el río se hubiese metido dentro de ella”. Yo pensé que esas cosas solo pasaban en la imaginación de Rulfo. Pero esta semana nos tocó verlo.
De acuerdo. Esta es mi penúltima columna, así que se me ha ocurrido esto: la vamos a escribir entre todos. Porque lo paja de las historias, así como nos pasa con las risas, es que la primera siempre trae más. Antes tengo que hacer una confesión. Yo no soy un gran profe. Diego me dio esta columna porque cuando empecé a enseñar Literatura, estaba tan maravillado con las pastruladas de mis alumnos que las contaba todas en mi Facebook. Diego las leyó y me dijo: Pierre, tienes que escribir un libro de esto. Y así empezó todo. Sin embargo, hay un largo camino entre contar una historia divertida y lograr que un chico aprenda algo. El año pasado, cuando mandé a mis alumnos a hacer memes sobre La ciudad y los perros, se armó tal desmadre que la noticia apareció en todos lados. Un día abrí un periódico y vi mi foto junto a los memes. ¿Cuántas veces un profe encuentra su foto en el diario por la forma en que dio una clase?
En un par de semanas ya no me encontrarán por aquí. Esta es una de mis últimas columnas, así que hoy dejaré mi natural vocación por la risa e intentaré contar algo honesto. Cuando era niño, nunca creí que sería profe. O escritor.
¿Han visto ese meme donde la rana René dice que a veces no le dan ganas de ir a clases pero luego recuerda que es el profe y se le pasa? :v Da risa porque es verdad. Solo que, a diferencia del muppet, a los profes no se nos pasa. Hay días en los que la sola idea de pararnos delante de 30 seres humanos a enseñar algo resulta inconcebible. No es por flojera. Es por aquello que dijo Bertrand Russell: “El problema del mundo es que los idiotas están llenos de certezas mientras que los inteligentes están llenos de dudas”. Es decir que si eres profe y no eres un idiota, lo lógico es que de vez en cuando dudes. No solo de tu clase, que eso le pasa a cualquiera, yo hablo de dudar de tu cerebro o incluso del sentido de tu existencia.
Verano, 3 p.m. Lima quema como plancha de carrito sanguchero. Estoy en calzoncillos frente a mi teclado intentando escribir esta columna. No se me ocurre nada. Un ex alumno me llama por teléfono. Es Cristian, que el ciclo pasado me hizo unas fotos y sobre quien escribí una columna titulada “La licuadora”, en la que un taxista ex presidiario nos metía terror. Profe, ¿puedo ir a visitarlo? Claro, loco, le digo, pero un toque nomás porque estoy escribiendo. Ya, profe, un toque nomás. Al rato suena el timbre. A lo mejor él trae otra historia, pienso, relájate y conversa. Pasa, muchacho, ¿quieres algo de tomar?, ¿un vaso de agua?, ¿agua?, me corrijo, si este salvaje ya es ex alumno. ¿Una chela, Cristian? ¡Esa es, profe! Voy por latas pero se me han terminado. Regreso con dos vasos de whisky con hielo. Pongo un disco de boleros. ¡Salud! Oye, le digo, escúchame, si tú pudieras escribir mi columna, ¿de qué escribirías? ¿Cómo así, profe? Mira, yo te doy las 150 lucas que me pagan. No sea loco, profe. Sí, imagínate que mañana miles de personas te van a leer y tú puedes contar lo que quieras, ¿no es hermoso? Sí. Ya pues, entonces, ¿qué escogerías contar? Chupa su whisky y se pone a pensar mientras Daniel Santos canta El juego de la vida. Tal vez hablaría de mi infancia, profe. No sé, o de boleros cantineros. Excelente elección, muchacho. Le damos play a un mix de boleros cantineros. Se acaba el whisky. Abrimos un champán que me sobró de Año Nuevo. Luego bajamos a la bodega por unas chelas. La tarde es un incendio. Saco mi libreta y arranco el dibujo que hice de nosotros con el taxista loco. Se lo regalo. Póngale una dedicatoria, profe. Agarro el papel pero ahora tampoco se me ocurre qué escribir. No tengo ni mi columna ni una dedicatoria. Solo tengo botellas vacías y boleros. Me demoro tanto con el lapicero en la mano que Cristian se queda dormido agarrado a su vaso. El último destello del sol se oculta tras unos edificios lejanos. Entonces escribo: Cristian, entre una vida respetable y las tardes al sol, escoge siempre las tardes al sol.
Quisiera pedir un aplauso para esas mamás y esos papás que enseñan a sus hijos a cocinar antes de mandarlos a la universidad. ¡Cuántas clases me ahorraría si todos mis alumnos supieran aunque sea freír una tortilla! Y es que pocas actividades cotidianas se parecen tanto a escribir una historia como cocinar. Hacer el amor también tiene algo, pero es que si les mando a leer el Kamasutra en vez de El Quijote me botan. Cortázar dijo que escribir un cuento era como montar bicicleta porque había que mantener la velocidad para lograr el equilibrio. Y creo que fue Hemingway quien comparaba el acto de teclear con el boxeo. Por eso es que él aporreaba su Underwood de pie y calato como un púgil.
Si hay algo que me enloquece al corregir exámenes, incluso más que la mala ortografía, es que mis alumnos traten de encontrar la moraleja en los cuentos que les mando a leer. ¿De dónde les vendrá –me pregunto– creer que toda la literatura es una parábola del Señor? Mi primera teoría fue que de chiquitos leyeron a Esopo y a Samaniego. Mi tía Magali también me leía esas fábulas antes de dormir: La cigarra y la hormiga, Los dos amigos y el oso, El cuervo y el zorro. Me gustaba sobre todo la fábula de la lechera que iba con su cántaro y soñaba con los pollitos, el puerco y la vaca que compraría al vender la leche. Odiaba el final. Odiaba que por distraída se le rompiera el cántaro y se le desplumaran los soñados pollos. Fue la primera moraleja que me sonó cojuda. ¿Por qué estaba prohibido soñar como la lechera? ¿Por qué no podíamos vivir cantando al sol como la cigarra? ¿No lo hizo Mercedes Sosa?
Cuando mis alumnos salieron del útero de sus madres el Muro de Berlín ya había caído, Fujimori ya era presidente y Kurt Cobain ya se había volado el cerebro de un escopetazo. Ese muro derribado, ese Congreso disuelto y esa bala que le abrió el cráneo al poeta grunge de los 90 trazaron también la brecha que ahora divide mi generación de la suya. Una vez un alumno me preguntó si podía escuchar música mientras escribía su cuento. Claro, les dije a todos dándomelas de moderno, si quieren pueden sacar sus walkmans. Se cagaron de risa en mi cara. Mis clases están llenas de anacronismos. El otro día leímos un cuento en el que el protagonista va a recibir una llamada a casa de su vecina. ¿Por qué tendría que ir a contestar a casa de la vecina, profe? ¿No agarraba señal? ¿No había wifi? ¿Con qué cara explicarles que en esa época no había Internet ni celulares y que incluso el teléfono fijo era un lujo al que los marginales como tú no podían acceder?
Si un día decido revelarles a mis alumnos las verdaderas razones por las que deberían leer, es decir, si me olvido de los protocolos académicos y mando al diablo la ortografía e incluso dejo de joderlos con eso de que, gracias a los libros, van a ser personas más cultas y tolerantes, si dejo de estafarlos y les revelo las auténticas razones por las que su profe esnifa libros como un yonqui, van a pensar que los estoy vacilando. Todo tiene que ver con un cuento de Borges llamado La escritura de Dios. Trata de un mago llamado Tzinacán al que han encerrado en un calabozo de piedra. La mazmorra es oscura y solo una vez al día se abre una escotilla por la que baja la comida. En la celda contigua hay un jaguar y, cuando la escotilla se abre y entra la luz, el mago puede ver por un instante al felino caminando. Un día, Tzinacán, que pasa el día tirado en la celda esperando la muerte, llega a la conclusión de que, al crear el mundo, Dios debe de haber dejado un mensaje oculto en algún lugar, una especie de conjuro contra el mal. ¿Dónde?, piensa Tzinacán, si las montañas cambian y las estrellas se apagan. En las manchas de la piel del jaguar. Ahí tiene que estar escondido, decide. Así que cada día, cuando abren la escotilla, se dedica a descifrar las manchas del felino.
Tengo decenas, mentira, tengo cientos de ex alumnos en mi Facebook. Pronto serán miles. Se esparcen como un holocausto zombi. Los achorados me agregan ni bien comienza el ciclo, los vagos al llegar los exámenes finales y los tímidos cuando ya salimos de vacaciones. Yo los acepto a todos. A unos porque me caen bien y al resto porque mi editor dice que podrían ser futuros compradores de mis libros y no hay que desaprovecharlos. La vaina es que, al agregarlos, pasan dos cosas. La primera es que ellos descubren mi lado relax, mi vida cotidiana y mis delirium tremens. Esto no es tan grave porque, a diferencia de un profe de Cálculo o de Mecánica de Fluidos, la credibilidad de un profe de Literatura es directamente proporcional a su capacidad de hablar pastruladas.
Escritor y profesor
La metamorfosis no sería un libro tan célebre si no fuera porque –por lo menos una vez en nuestra vida– todos los seres humanos nos hemos sentido insectos.
Escritor y profesor
Ahora que ha muerto Fidel he recordado esto. Hace un tiempo les pedí a mis alumnos que dibujaran una historieta. Como varios gritaron que no sabían dibujar, les dije que no importaba si dibujaban con palitos, que yo iba a evaluar los diálogos y la historia. Pese a mis advertencias, el día de la entrega descubrí un par de historietas copiadas de cómics que vemos en Facebook como los de Cyanide and Happiness o Sarah Andersen. Eso no me sorprendió porque siempre hay alumnos que copian. Lo que me sorprendió fue que uno había copiado una tira de Mafalda. ¿Es en serio, oe? ¿Copiaste a Quino? ¿No se supone que ya todos nos sabemos de memoria TODAS las tiras de Mafalda? La respuesta fue: NO, ellos no. Y entendí el porqué hace poco cuando abrí el Todo Mafalda y me puse a buscar tiras para mi clase. Esto fue lo que descubrí: Había muchas que no podía utilizar porque los referentes culturales y políticos eran totalmente desconocidos para mis alumnos. Me los imaginé clarito: Profe, ¿quién es Brigitte Bardot? ¿Qué es Cabo Kennedy? ¿Quién es El Pájaro Loco? ¿Por qué Mafalda se desmaya por un televisor? ¿Rockefeller? ¿Louis Armstrong, el astronauta, profe? ¿Sandoquién? Csmre. Cerré el Todo Mafalda y me fui a buscar cómics contemporáneos. Ahora pienso que en unos años la tira en la que Mafalda dice que Fidel Castro no asea su moño solo nos dará risa a los ancianos. La Mafalda del 2016 ya no juega con un mapamundi porque está mirando el GoogleMaps en su iPhone. El siglo 20 se ha ido, muchachos. Como cantaba Dylan: The times they are a-changin’. Cuando estos chicos piensen en una revolución contra el sistema ya no vendrá a su cabeza la imagen del Che sino la de un hacker como Mr. Robot. Ahora ustedes, viejonazos, pregúntense quién carajo es Mr. Robot. Nuestros héroes y nuestros tiranos se están muriendo. Pero también imagino que están naciendo nuevos. Y ya no me duele tanto pensar que mis alumnos no entienden todas las tiras de Mafalda cuando me doy cuenta de que en esas carpetas puede estar sentado el próximo Quino o la próxima Mafalda.
Son casi las 2 de la madrugada. En unas horas debo mandar esta columna al diario. Estoy sentado frente a la computadora, la casa a oscuras, como cuando tenía 16 años y me quedaba en mi cuarto escribiendo cualquier cosa. Qué bello era eso. Nadie estaba esperando mis historias. No tenía editores que me dijeran que no debía pasarme de los 2050 caracteres si quería cobrar a fin de mes. Muchos de mis amigos ni siquiera sabían que yo escribía. Pensaban que solo era un chico tranquilo al que no le gustaba salir a bailar. Ahora lo saben. Me llaman para ver películas y les digo: hoy no puedo, tengo que escribir. Algunos me han dicho que no les gustan mis columnas. O que debería escribirlas de otra forma. O incluso dejar de hacerlo. Por eso hoy estuve recordando cómo escribía cuando era chibolo. También me pregunté si era más paja cuando estas noches solo servían para engrosar una carpeta de cuentos que solo yo releía. Y me dije: NO. Esto es mejor. Saber que tú estás leyendo. Aunque no te conozca y aunque tú nunca puedas decírmelo. Es como en El túnel de Sábato. Empiezas a escribir porque crees que la persona indicada va a descubrir ese detalle de tu obra que delata tu alma. Y ese alguien te va a entender. Lo jodido es que con el tiempo demasiada gente te entiende. Te dicen: sí, demonios, yo también siento lo mismo. Y de pronto eres tú quien ya no quiere ser entendido; quieres en cambio matarlos como mata Juan Pablo a María en esa novela. Sabes que ese encuentro es una ilusión. Nadie entiende a nadie y nadie conoce realmente a nadie. Recorremos túneles solitarios que solo nos dejan ver destellos de los demás. Y seguimos buscando en las redes, en la música, en el amor. Pero yo, de todos estos túneles, escogeré siempre el de las madrugadas frente al teclado. Porque en este, al menos, cada vez que agrego una palabra tengo la sensación de que las paredes pueden desvanecerse. Son las 5 a.m. Algunos pajaritos ya están cantando. Voy a mandar esto al diario y luego –como diría Bukowski en su Manual de combate– me voy a ir a dormir.
Escritor
Algún día se me van a acabar las lecciones. Algún día sentiré frente a mis alumnos lo mismo que he sentido mil veces frente a la página en blanco. Nada que decir. Ese día llegaré al salón y les diré: Bueno, cojan un libro y lean. Y me pasaré el resto de la clase leyendo también, con los pies sobre el escritorio. Jódase el mundo, yo no me llamo Raymundo. Y hablando de Raymundos, fue justo Ray Bradbury, uno de los más geniales escritores norteamericanos, autor de joyas como Fahrenheit 451, Crónicas marcianas y Las doradas manzanas del Sol, quien dijo que no se podía aprender a escribir en la universidad. Y tenía razón. Los profesores creen que saben más que uno –contaba Ray–, ellos quieren que escribas como Henry James, pero ¿qué pasa si tú no quieres escribir como Henry James? En cambio, una biblioteca no tiene límites. Aprendes todo lo que quieres. Él mismo no pudo ir a la universidad porque terminó el colegio durante la Depresión, así que lo que hizo fue ir tres veces por semana a leer a la biblioteca. Al cabo de 10 años, terminó leyéndosela toda y cuenta que hasta el decano le regaló una toga y un birrete y lo graduó. En esto pensaba yo la semana pasada que me enyesaron el tobillo y tuve que suspender mis clases. Tirado en mi cama, me pregunté qué estarían haciendo mis alumnos con esas tres horas libres. Y pensé: Si están leyendo un libro, ya no me necesitan. No hay nada tan revelador que yo pueda decirles que no haya sido ya escrito por algún genio como Bradbury. De hecho, la única razón para que yo siga dictando clases es que soy un bicho catalizador de las ganas, soy el dengue de la literatura. En cuanto ellos estén infectados, podrán prescindir de mí. Hay una chibola locaza llamada Rachel Bloom que en el 2010, dos años antes que Ray partiera, le compuso una canción titulada: Fuck me, Ray Bradbury. Mi único objetivo académico es que algún día mis alumnos estén tan calientes por los libros como Rachel. El día en que dejen de preguntar quién es Ray Bradbury y empiecen a pedirle que les folle la mente, habrá terminado mi misión.
En 1994, cuando esta canción de Los Fabulosos Cadillacs sonaba en cada fiesta de mi adolescencia, la bailé infinitas veces: sobrio, borracho, cayéndome, convulsionando con los ojos cerrados e imitando su endemoniado redoble sobre una tarola imaginaria. Pero ni una de esas veces en que la bailé sospeché que 22 años después daría una clase inspirada en ella. La clase, por supuesto, no fue de baile porque yo bailo hasta las huevas. Fue una clase sobre el poder de las palabras. Yo no sabía que iba a hablar de la canción. Estábamos analizando diálogos y veíamos la memorable escena de True Romance en la que Christopher Walken y Dennis Hopper conversan. Walken es un sicario siciliano y Hopper un policía cuyo hijo ha robado al sicario una maleta con medio millón de dólares de coca. El sicario intenta que el poli confiese dónde carajo está el hijo pero el poli no habla, así que los matones del sicario le cortan la mano. El policía entiende que su muerte es inevitable así que se calma, le pide un pucho al sicario y dice que va a contarle algo. Pero no le dice nada del hijo ni de la coca. Le cuenta la historia de los sicilianos. Le dice que antes los sicilianos eran rubios y de ojos azules hasta que un día los moros (que son negros, aclara) los invadieron y follaron con tantas sicilianas que cambiaron la raza. Le dice: “Es increíble, para mí, cómo después de cientos de años ustedes todavía llevan ese gen negro. Porque tu tátara tátara tátara abuela se tiró a un negro y por eso tú eres medio berenjena”. Ahí todos se cagan de risa, el sicario se para, lo besa y lo revienta a balazos, pero eso ya no importa porque el poli lo ha matado para siempre con su historia. Esta es solo una película, les digo, pero hay gente de verdad que murió así, salvándose. Y de eso habla Matador, de Víctor Jara por ejemplo, cuyas canciones seguirán vivas cuando a su sicario Pinochet se lo hayan comido los gusanos. Así que si un día algo los amenaza, escriban sobre ello. Escriban y canten con los Cadillacs: No tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas.
Todos mis héroes literarios son unos huevonazos. Como yo. Eso me lo hizo notar hace poco mi buen amigo Flu, con quien siempre converso de libros. Esa vez hablábamos de No me esperen en abril y él dijo que si hay alguien a quien querer en esa novela es a Tere Mancini. No a Manongo. Manongo es un orate y atormenta a la pobre Tere que no tiene la culpa de tener esos brazos tan ricos y de ser feliz. Pero el día en que yo conocí a Bryce, le dije que mi segundo libro se lo iba a dedicar a Manongo. Y así lo hice. Se lo dediqué a Manongo, a Holden Caulfield y a Pichulita Cuéllar: un bello trío de cojudos. Lo hice porque esos tres colegiales deprimidos, asustados y hartos del mundo lograron que yo estuviera menos triste, menos asustado y menos harto del mundo. Solo ahora me doy cuenta de que estaban locos. Y lo confirmo cuando escucho a mis alumnos hablar de ellos. Me dicen: Profe, a la franca, ese guardián entre el centeno ya necesita que lo desahueven. También destrozan a Henry Chinaski, a Carrie y a Holly Golightly de Desayuno en Tiffany’s. Yo les quiero meter un hachazo porque amo a esos personajes, pero los escucho y me doy cuenta de que a veces tienen razón. Porque aunque yo ya no estoy harto del mundo como Holden, ni quiero incendiar mi colegio como Carrie, todavía soy como Holly, la salvaje chica de Capote que vive escapando de los brazos que la quieren cuidar. ¿Por qué crees que Holly libera a su gato en un basural en la escena final?, le pregunto a una alumna. Ay, porque es una cojuda y dice que no quiere estar atada a nada. ¿Y por qué intenta recuperarlo luego? Profe, porque los lazos de cariño nacen aunque no queramos. No importa que ella se creyera libre y por eso no quisiera ponerle nombre a su gato ¡Era su maldito gato! ¡No debió abandonarlo! ¡Era lógico que lo extrañase! Mi alumna se va. Le pongo la nota pero soy yo quien aprende la lección. Porque en ese momento ya no soy su profe. Soy Holly descubriendo que realmente soy una cojuda. Y pienso en aquel gato que abandoné por miedo. Y que luego traté inútilmente de recuperar.
“Nunca escriban algo que parezca salido de una canción de Montaner”, les dije una vez a mis alumnos. Estábamos en clase de Descripción y quería curarlos de los clichés. A mí me gusta Montaner –aclaré–, pero Montaner solo puede existir uno o se produce una paradoja que destruye el Universo. Es algo así como lo que dijo Voltaire: El primero que comparó a la mujer con una flor, fue un poeta; el segundo, un imbécil. Olvídense de que sus novias son como flores o que sus labios saben a miel o que sus ojos son infinitos. Todo es infinito cuando estamos enamorados. Sobre todo las huevadas que decimos. Hagamos un ejercicio. Piensen en una persona a la que quieren mucho. ¿Ya está? Ahora piensen en algo único de esa persona, algo que solo ella haga. /1 minuto después/ Profe, mi mamá siempre me bendice cuando salgo, pero lo hace al revés y yo siento que me está mandando al diablo por error. Mi mejor amigo me cuenta toda la película cada vez que salimos del cine como si yo no la hubiera visto con él. Mi abuelo usa un idioma raro con sus hermanos en el que la cuchara se llama churayac. Mi tía tiene en su patio un cementerio de mascotas con 7 perros, 2 gatos y varias palomas. A mi papá le estalló una bala en la mano y le dejó una cicatriz que a mí me gustaba acariciar. Mi novia desarmó su cama para que su perro viejito pudiera seguir subiéndose a dormir con ella. Mi mamá tiene un cajón lleno de prendas amarillas para la suerte y nunca sale sin ponerse algo de ese cajón. Mi abuelo come pan con mayonesa. Mi novia se baña con shampoo medicinal y huele rico. ¿Ven, carajo? ¿Ven que todos somos únicos y eso es lo bonito? Profe, ¿puedo decir la mía? Dale, loco. Cuando yo era niño mi abuela y yo veíamos Alicia en el País de las Maravillas y ella siempre me decía: Un consejo, hasta de un conejo. Años después le dio Alzheimer y a veces se perdía cuando caminaba por casa y entonces asustada gritaba: ¡CONEJO! ¡CONEJO! Y yo corría a buscarla para llevarla hasta su sillón. El mismo sillón en el que veíamos Alicia cuando yo era niño. Csm. Morí. ♥
Una vez un alumno llegó a entregar su trabajo final, pero no traía el trabajo final. No tenía nada salvo su cara de pánico. Estaba despeinado, sudado y medio muerto. ¿Qué pasó, muchacho? ¡Profe, lo tengo en el USB pero no tengo plata para imprimirlo! ¡Los cajeros no funcionan, mis amigos no me prestan, profeee, casi me han atropellado! Saqué una luca del bolsillo. Toma, ctm, anda imprime. Se fue feliz y volvió con su trabajo. Cómo él, he visto decenas. O les falla el USB o no carga su video o están atorados en el tráfico. Y aunque siempre me desquicio un poco, trato de tenerles paciencia porque recuerdo que una vez yo también la cagué. Fue hace más de 10 años. Aún no era profe ni soñaba serlo. Diseñaba páginas web con mi amiga Mane. Nos habíamos pasado MESES creando un website para una importante empresa y, el día de la presentación final, terminamos con las justas, grabamos la web en un CD y corrimos a presentarla. Todo el directorio de la empresa, incluyendo a la mamá de Mane, nos esperaba. Entramos, yo puse el CD y nos quedamos mirando el ecran. Nada apareció durante varios segundos pero empezó a sonar una canción. Una canción de Hoobastank que fue un hit en el 2004 y que empezaba diciendo: I’m not a perfect person. La canción se llama The reason y deberían darle play ahora. Mane volteó a mirarme horrorizada y me dijo bajito: “Pierre ¿de qué lectora sacaste el CD?”. Mane tenía 2 lectoras de CD en su compu. En una escuchábamos música y en la otra grabábamos las cosas de la chamba. Sentí que mis tripas se convertían en anacondas, puse la cara del Chavo cuando le da la garrotera y entré en coma. Mane ofreció disculpas e imploró que nos esperaran 10 minutos. Me arrastró al carro, pisó el acelerador e hicimos el camino de ida y vuelta hasta su casa como si piloteáramos el DeLorean. Volvimos con el CD correcto y –afortunadamente– a todos les encantó la web. Por eso, cada vez que a uno de mis alumnos le falla algo, yo respiro hondo y me pongo a cantar The reason. Así recuerdo que I’m not a perfect person. Y que nadie lo es.
Escritor y profesor
Escritor y profesor
Escritor y profesor
Cuando era niño, dibujaba guerritas en la última hoja de mi cuaderno. En mis guerras había soldaditos, tanques, dinamita y a veces hasta llegaba Rambo colgado de un helicóptero apache. De los helicópteros pasé a dibujar ballenas porque son muy parecidos, solo que, en vez de la hélice, le pones un chorro de agua. Después dibujé vacas. Las vacas más deformes y simpáticas que verás en tu vida. Y finalmente pasé a las hormigas y los vagabundos. También disfrutaba dibujar ciertos elementos urbanos como bancas de madera, faroles, perros meando o edificios destartalados.
El ciclo llega a su fin. Miro a mis alumnos y me pregunto si realmente les he enseñado algo. Detengo la clase. Les digo que saquen un papelito y escriban una pregunta que les gustaría hacerme. Algo que no haya podido enseñarles, algo que no esté en el sílabo. ¿Cualquier cosa, profe? Cualquier cosa.
Quisiera dedicar mi primera columna de ‘La Bica’ al alumno que hoy llegó a entregar su trabajo final creyendo que se iba por 17 y, cuando sacamos bien las cuentas, vimos que necesitaba 31.5. Hecho un atado de nervios, me pregunta: “Profe, ¿y cree que haya posibilidades?”. Me lo quedo mirando fascinado. 31.5. Ojalá yo tuviera su fe en la vida. Su amiga, que solo necesita un 03, me dice: “Profe, ¿le puedo regalar 10 puntos de mi trabajo?”. Una conmovedora prueba de amistad. Sacamos cuentas, pero ni así lo logra, porque todavía le faltarían 21.5 puntos. Le pregunto: ¿Qué tal está tu trabajo? ¿Está como para un 21.5? Pucha, profe, me dice sonriendo, ya nos vemos el otro ciclo. Antes de dejarlo partir, le digo para consolarlo: No es tan grave jalar un curso, ¿sabes? Cuando yo estudiaba, me fui a la bica en varios y mírame ahora. Como justo esta mañana he venido de boleto, sin peinar y cruzando charcos de lluvia con la bici, mi alumno me mira horrorizado como si tuviera delante a Hans el Erizo y se va corriendo a estudiar. De eso no se olvidará.






























![Los personajes más recordados de Melania Urbina en el cine peruano [Fotos]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/4/3/thumb/443120.jpg)
![Esta empresa tiene gatos en sus oficinas para desestresar a sus trabajadores [FOTOS y VIDEO]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/6/6/thumb/466759.jpg)



![Atentado en Barcelona: Estas son las portadas de la tragedia [FOTOS]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/9/4/thumb/494145.jpg)
![Estos son los 8 atentados más terribles atribuidos al Estado Islámico [FOTOS]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/9/4/thumb/494176.jpg)